

|
Editorial
10.12804/revistas.urosario.edu.co/revsalud/a.14313
Érika Juliana González Arango 1
1  0000-0003-3775-1353 Universidad
del Rosario (Colombia).
0000-0003-3775-1353 Universidad
del Rosario (Colombia).
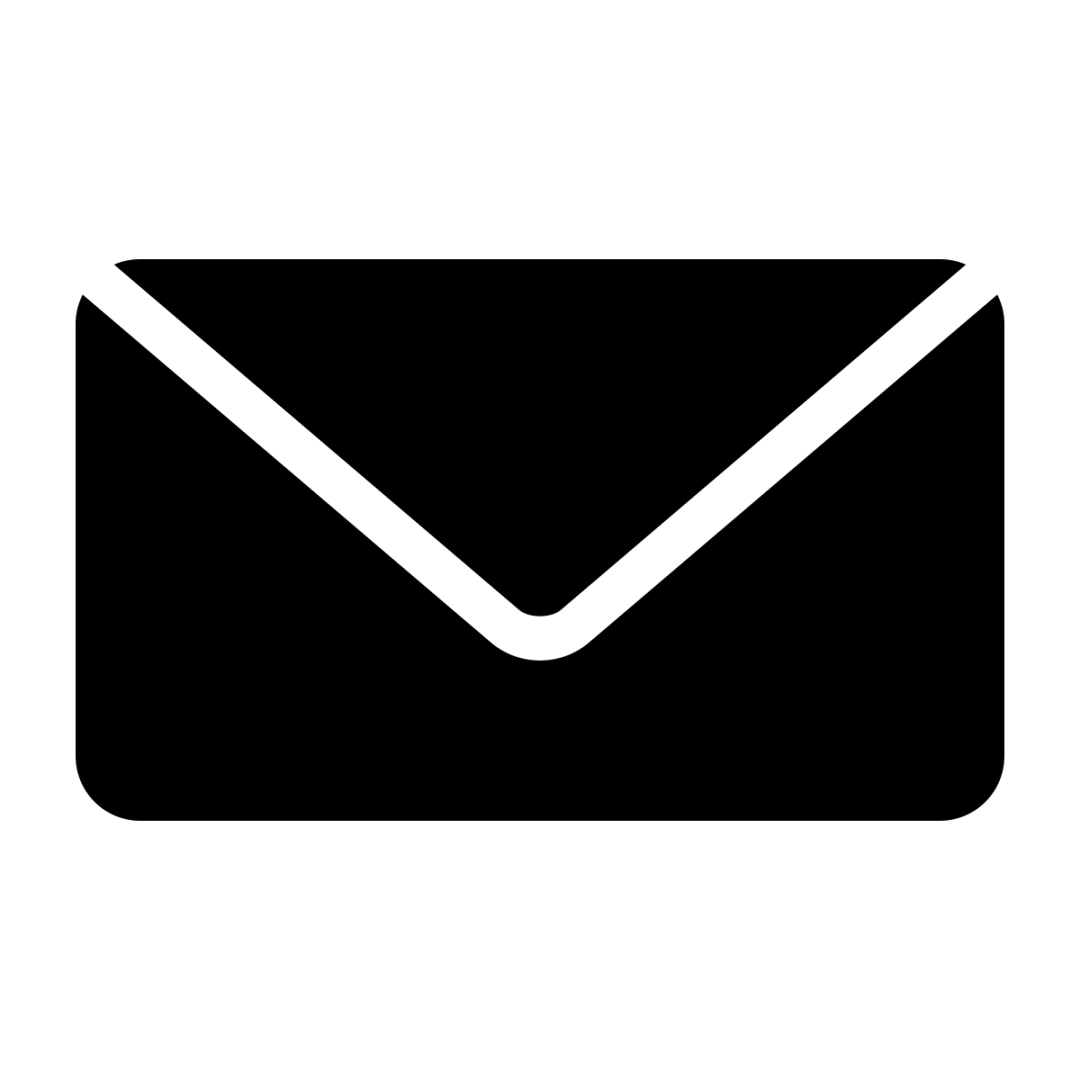 erikaju.gonzalez@urosario.edu.co.
erikaju.gonzalez@urosario.edu.co.
El sujeto individual ha tenido diversos modos de comprensión anclados a momentos históricos particulares; sin embargo, en la Modernidad se ha generado una nueva comprensión de este sujeto y, por tanto, una crisis en el modo de comprensión del concepto de autonomía tan importante en el área de la medicina y las ciencias de la salud. En este editorial, que recoge diversos temas en virtud de la atención primaria y algunos casos críticos de salud, donde la toma de decisiones se vuelve problemática, surge un tema de base: la autonomía. En los últimos años, esta noción se ha retomado en investigaciones de bioética a partir de preguntas sobre la edad avanzada, la condición mental y física de una persona, situaciones externas al sujeto y la enfermedad crónica en relación con la muerte asistida. Para cualquiera de estos interrogantes, se parte de una noción de autonomía y se espera que sea razonable y permita tomar decisiones con las mejores consecuencias, al considerar la autonomía del médico, del paciente y de los demás implicados en el tratamiento de las ciencias de la salud, en clave no solo de su razón, sino de su vida, hábitos, creencias, entre otras consideraciones.
A efectos de esta consideración, nos servimos de la noción de autonomía descentrada, expuesta por Axel Honneth en su obra Crítica al agravio moral, de la crisis que observa en la modernidad del concepto clásico de autonomía y de su propuesta para mantenerlo vigente. Finalmente, consideramos que el concepto de autonomía descentrada es una obligación que se genera como consecuencia de la crítica al concepto clásico de autonomía y, por supuesto, que esto ocurre a la luz de la teoría de la intersubjetividad.
Crítica de la modernidad a la concepción de sujeto individual
En la modernidad, la concepción clásica de sujeto individual se vuelve problemática a partir de dos grandes movimientos: uno generado por los descubrimientos de Freud y sus precursores, y otro por la filosofía del lenguaje, teniendo como principales exponentes a Wittgenstein y a Saussure. El primer movimiento genera una crítica psicológica del sujeto desde la que se esclarece que este no puede ser transparente para sí mismo, es decir, se reconoce que las fuerzas de la conciencia y del inconsciente intervienen de modo pertinente y determinado en los motivos de la acción individual. En consecuencia, el sujeto individual no puede ser autónomo en el sentido clásico del término, debido a que las fuerzas libidinosas que aparecen en el propio sujeto impiden el control total de su obrar. El segundo movimiento genera una crítica, en términos de la filosofía del lenguaje, desde la que el sujeto humano no puede ser constitutivo de sentido desde sí mismo, sino que el sentido del discurso individual depende de un sistema de significados lingüísticos previamente dado. Es decir, se establece que el significado no proviene de una filosofía trascendental del individuo, sino que posee un carácter público. De este modo, el individuo no tiene control sobre la determinación de sus motivaciones, sino que le vienen de afuera.
El desconocimiento de los motivos de la acción, brindado por el primer movimiento, y la significación ajena al sujeto que actúa ponen de manifiesto que el concepto clásico de autonomía entra en crisis y debe evaluarse. Ambos movimientos, aunque en líneas distintas y motivados por distintos propósitos, coinciden en que hay un claro descentramiento del sujeto individual. Este descentramiento en la concepción de autonomía se manifiesta desde dos dimensiones distintas, a saber: desde la subjetividad, al dejar ver que hay una parte de sí con un impacto fuerte en sus intenciones, y desde la realidad lingüística, al exponer que tanto las creencias como los deseos se constituyen desde un lenguaje compartido que no dependen del sujeto. Las dos dimensiones repercuten de modo constante en el actuar individual, haciendo que la autonomía se vea restringida a fuerzas ajenas que, por un lado, no puede controlar y, por otro, ni siquiera puede entender por completo.
Giro en la cuestión por la crisis del concepto de sujeto
En la actualidad, la posición de un sujeto descentrado se naturaliza y necesita dar un giro en la concepción de sujeto. Este giro debe abandonar la pregunta por si tienen sentido o no los descentramientos en la autonomía. En cambio, debe dirigirse hacia qué conclusiones se derivan de este descentramiento para la construcción del concepto mismo de autonomía. A propósito de esto, surgen tres posiciones de respuesta posibles:
La primera posición es adoptada, principalmente, por el postestructuralismo y consiste en la radicalización de las tendencias descentradoras. Esta radicalización se da porque a estas fuerzas que afectan al sujeto se las trata como ajenas a él. Sin embargo, aunque podría pensarse que el sujeto puede llegar a ser autónomo, puesto que prescinde de estas fuerzas como constitutivas de sí, ocurre lo contrario, debido a que se anula la autonomía al no poder establecer a qué grado de autodeterminación y transparencia puede llegarse más que como una ilusión.
La segunda posición surge en contraposición a la anterior y permite que la idea clásica de autonomía y los descentramientos se mantengan al mismo tiempo; lo cual resulta paradójico. La manera en que esto es posible es que se manejen dos dimensiones: por un lado, la dimensión real, en la que los descentramientos tienen lugar y, por otro, la dimensión ideal, en la que se mantiene la autonomía. El problema es que la autonomía, al estar alejada de la dimensión real, se mantiene idealizada y lejos de la práctica, lo que resulta peligroso.
La tercera posición da lugar a una reconstrucción de la subjetividad, por cuanto las fuerzas resultantes de ambas críticas, a saber, las fuerzas libidinosas que acompañan el actuar y las fuerzas contingentes de construcción de sentido, ya no se ven como una oposición, sino como constitutivas de la individuación del sujeto. De este modo, lo que la autodeterminación y la libertad personal permiten es estructurar o dar forma de organización a estas fuerzas.
Algunas consideraciones de autonomía a la luz de la crítica
Siguiendo esta última posición de respuesta, el proyecto de Honneth consiste en tratar la idea de autonomía a la luz de la teoría de la intersubjetividad, considerando las fuerzas libidinosas y las fuerzas constitutivas de la individuación del sujeto como condiciones y no como restricciones. De esta manera, explora tres significados de la idea normativa de autonomía individual dentro de la crítica moderna del sujeto, con el fin de establecer un concepto de autonomía como idea rectora normativa, pero sin caer en el peligro de la idealización. Estos significados se dan desde tres áreas: 1) filosofía moral, 2) teoría del derecho y 3) psicología social o teoría filosófica de la persona.
1. En la filosofía moral solo tiene sentido hablar de autonomía en la situación en que una persona humana fundamenta juicios morales. Para que el sujeto moral sea autónomo y pueda llegar a un juicio, tiene que aprender a abstraer sus inclinaciones y preferencias personales, además de contemplar de un modo imparcial los intereses de todos los sujetos moralmente involucrados. Aunque esto no represente mayor problema al pensar un único sujeto, sí representa un inconveniente grande al ser proyectado como ideal normativo, dado que esta comprensión de autonomía se escapa de poder ser una definición precisa al aplicarlo a más de un sujeto. En conclusión, al ser un concepto oscuro, no puede normativizarse y debe ser descartado por la crítica.
2. En la teoría del derecho, la autonomía se entiende como derecho de autodeterminación. Así, la autonomía se desliga de las fuerzas que la teoría crítica ha establecido y, por ello, aunque este significado tenga mucho peso e importancia en otros aspectos, resulta irrelevante aquí, ya que la crítica no interfiere con la idea naturalizada de que a todos los sujetos morales les corresponde tal derecho.
3. En la psicología social o teoría filosófica de la persona es donde la noción de autonomía se enfrenta a la crítica moderna, debido a que puede normalizarse e incluye las fuerzas libidinosas y del lenguaje. Lo que entonces designa el concepto de autonomía es la “capacidad empírica de los sujetos concretos de determinar su vida en su totalidad de manera libre y sin ser forzados” (1). De este modo, se hace evidente que esta noción de autonomía considera las fuerzas que la crítica desliga del concepto clásico de autonomía. Esto al considerar en la definición de autonomía, por una parte, la libertad de las acciones que parece estar coartada por las pulsiones del inconsciente y, por otra, el no ser forzados que también parece restringirse por la intencionalidad de sentido compartido.
El último significado de autonomía necesita una revisión teórica para que pueda seguirse considerando como ideal normativo. En este sentido, Honneth considera que a fin de cumplir este proyecto, debe presentar primero un modelo de persona a la luz de la teoría de la intersubjetividad, para poder construir el concepto de autonomía razonable que sea compatible con la crítica moderna de sujeto a partir de este marco.
Modelo de personalidad a la luz de la teoría de la intersubjetividad
Para dar por fin el paso a la formulación del concepto de autonomía razonable, se establece como punto de partida una concepción de sujeto humano inscrita en algunas tradiciones que, como se mencionó, consideran las fuerzas del lenguaje y del inconsciente como condiciones de posibilidad, en vez de como impedimentos. No obstante, para no salirse de la crítica en la construcción del concepto de autonomía, se requiere trasladar los conceptos de la teoría clásica de autonomía, a la luz de una teoría de la intersubjetividad ampliada por el psicoanálisis.
En estas tradiciones, en las que están inscritos Mead y Winnicott, surge un modelo de persona que hace depender la personalidad concreta del sujeto de la tensión entre el “me” y el “yo”. En esta tensión, por un lado, el “me” hace referencia a la imagen que el sujeto tiene de sí mismo. Esta imagen se da en calidad de objeto y se mira desde una perspectiva excéntrica que proviene de la relación con los demás en el lenguaje. De esta manera, el “me” corresponde a las fuerzas de significación y construcción de sentido que provienen del carácter público del lenguaje. Por otro lado, el “yo” resulta un tanto más confuso, porque su origen no se sabe muy bien; sin embargo, este desconocimiento no impide que se pueda establecer su relevancia en la construcción de identidad. La relevancia de estas fuerzas, que se podrían llamar inconscientes, está en que dotan al sujeto de múltiples opciones de identidad.
Esta tensión no solo constituye al sujeto, sino que hace que el sujeto esté obligado a un proceso de individuación humana, debido a que tiene que extender su margen de acción social con sus pulsiones y en virtud de la imagen que proyecta. Hay que tener en cuenta también que este proceso solo es posible si el sujeto está seguro del “reconocimiento de una comunidad ampliada de comunicación” (1).
Capacidades que comprende la autonomía descentrada en función del reconocimiento
El modelo de personalidad indica que hay una obligación inherente al sujeto que es reconocido. Esta obligación es la de su proceso de individuación, en el que se toman las fuerzas que expone la crítica como condiciones de posibilidad para la identidad del sujeto. En este punto, Honneth pone el relieve en que esto solo tiene sentido si puede esbozarse un “concepto de autonomía personal que funcionará como ideal normativo de semejante proceso de individuación” (1). Este esbozo del concepto de autonomía se hace a partir de la introducción de unas capacidades que debe desarrollar el sujeto en su proceso de individuación para alcanzar tal autonomía. Estas capacidades hacen que tengan que remplazarse las definiciones del concepto clásico de autonomía por unas descentradas, con menor carga, que se exponen a continuación en tres niveles:
En el primer nivel se establece una relación del sujeto con él mismo y se cambia la idea de transparencia de necesidades por capacidad de articulación lingüística. En la idea clásica de autonomía se establece que es necesario prescindir de los influjos del inconsciente; sin embargo, ya se estableció que esta transparencia no podía verse más que como una ilusión. Esta idea es remplazada por la capacidad de articulación lingüística en esta naturaleza interna. Esta capacidad hace libre al sujeto en el sentido de que puede acceder siempre a múltiples posibilidades de acción dotadas por sus impulsos y convertirlos en “decisiones reflexionadas” (1) y claramente requiere el apoyo intersubjetivo. Lo anterior debido a que, por un lado, esa capacidad solo puede desarrollarse cuando el sujeto está seguro del afecto por parte de los demás, ya que esto provee al sujeto de una relación sana consigo mismo a solas. Por otro lado, la apertura a la intersubjetividad estimula la creación del sujeto.
En el segundo nivel se establece la relación de los impulsos de acción con la vida práctica y se remplaza la idea de consistencia biográfica por consistencia narrativa de la vida. En la idea clásica de autonomía se establece que las necesidades que provienen del inconsciente deben ser racionalizadas y organizadas de un modo jerárquico, en el que solo se considera un proyecto de vida lineal a modo de biografía. Esto es incompatible con la apertura del psicoanálisis, en el que las pulsiones dotan al sujeto de multiplicidad de sentido y significación o de identidad no agotada, así que debe remplazarse por la idea de una consistencia narrativa de vida. La autonomía, desde esta idea, provee al sujeto de la capacidad de tomar decisiones a partir de un análisis de sus pulsiones de acción, lo cual le permite una comprensión más amplia y la posibilidad de organizar sus necesidades de manera éticamente reflexionada.
En el tercer nivel se establece la relación con el entorno y se remplaza la idea de orientación por principios por criterio de sensibilidad moral contextual. En la idea clásica de autonomía se establece que el obrar se rige a partir de principios morales rígidos sin tener en consideración las contrapartes de la acción, esto genera un problema y es que puede traer consecuencias muy negativas para los sujetos afectados. En la interacción con los demás se va adquiriendo cada vez más la sensibilidad de poder ver las carencias a las que los sujetos deben enfrentarse en su vida. Por tal motivo, con ánimo de no cometer injusticias y entender cómo obrar mejor dependiendo de las necesidades de los sujetos moralmente involucrados, debe suplirse por el criterio de sensibilidad moral contextual para “poder aplicar con responsabilidad dichos principios con participación afectiva y sensibilidad por las circunstancias concretas de cada caso particular” (1). Este punto ilustra el modo de comprensión actual del sujeto autónomo, ya que no es un ser aislado, sino que está constituido y es interpelado por su relación con los demás sujetos.
Estas tres capacidades componen el ideal normativo del concepto de autonomía; sin embargo, esto no significa que se presenten armónicamente, sino que también pueden encontrarse en conflicto entre ellas, ya que no dependen una de la otra. En caso de que una de las tres capacidades se desarrolle mientras que las otras no, o en menor medida, puede hablarse de una autonomía unilateralizada. Aun así, queda sugerida la consecuencia teórica de que puede hablarse de una autonomía individual en sentido íntegro, solo si en él se encuentran reunidas las tres capacidades.
Referencia
1. Honneth A. Autonomía descentrada: consecuencias de la crítica moderna del sujeto para la filosofía moral. En: Leyva G, editor. Crítica al agravio moral. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica de Argentina; 2009.
