

|
ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA O EXPERIMENTAL
10.12804/revistas.urosario.edu.co/revsalud/a.12595
Jennifer Marcela López-Ríos, MPH 1
Sara Milena Ramos-Jaraba, MSc 2
Isabel C. Garcés-Palacio, MPH, DrPH 3
1 Grupo de Salud Mental, Facultad Nacional de
Salud Pública, Universidad de Antioquia (Medellín, Colombia).
 0000-0003-3629-9377
0000-0003-3629-9377
2 Grupo de Promoción de la Salud, Facultad de Enfermería, Universidad de Antioquia (Medellín, Colombia).
 0000-0002-8638-5209
0000-0002-8638-5209
3 Grupo de Epidemiología, Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia (Medellín, Colombia).
 0000-0003-0531-276X
0000-0003-0531-276X
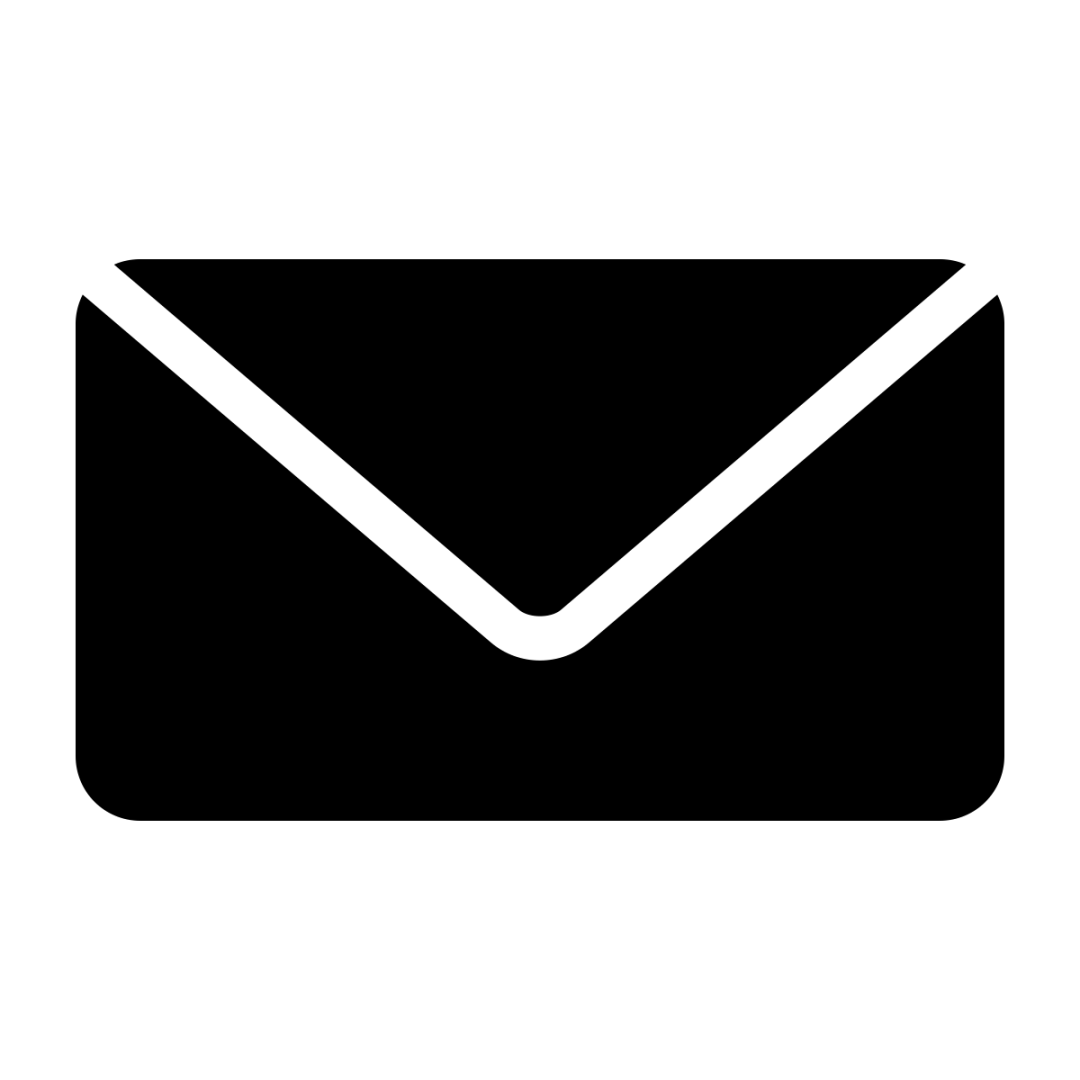 icristina.garces@udea.edu.co
icristina.garces@udea.edu.co
Recibido: 1 de noviembre de 2022
Aceptado: 14 de septiembre de 2023
Para citar este artículo: López-Ríos JM, Ramos-Jaraba SM, Garcés-Palacio IC. Perspectivas comunitarias e institucionales acerca del cáncer cervicouterino en indígenas del Amazonas colombiano. Rev Cienc Salud. 2024;22(2):1-17. https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/revsalud/a.12595
Resumen
Introducción: la información en
cáncer en poblaciones indígenas colombianas es escasa; de ahí que el objetivo
de este estudio sea conocer las perspectivas comunitarias y de los prestadores
de servicios de salud acerca del cáncer de cuello uterino (CaCU)
en mujeres indígenas del Amazonas colombiano.
Materiales y métodos: estudio cualitativo,
derivado de una investigación de métodos mixtos de triangulación convergente.
Se realizaron 40 entrevistas
semiestructuradas que incluían profesionales de la salud y actores clave
comunitarios representados en curacas, médicos tradicionales o chamanes,
parteras, promotores de salud, auxiliares de salud pública, líderes y
lideresas, abuelos, abuelas y mujeres indígenas en general. Para el análisis se
utilizó la técnica de análisis de contenido.
Resultados: emergieron cuatro
categorías: 1) concepciones y
factores de riesgo alrededor del cáncer en general y el CaCU, 2) prácticas de cuidado y
de atención occidentales y ancestrales para el CaCU, 3) dificultades
socioculturales y del sistema de salud para la prevención y atención del CaCU y 4) recomendaciones para el fortalecimiento de la de
prevención del CaCU.
Conclusión: los participantes
reconocen la citología cervicouterina como una forma de prevenir el cáncer y
aunque los participantes mencionaron algunos aspectos culturales y personales
que podrían constituirse en una barrera para la prevención y control del CaCU, se hizo hincapié en los problemas estructurales del
sistema de salud, la falta de integración cultural y las dificultades de acceso
al tamizaje, diagnóstico y tratamiento.
Palabras clave: salud de poblaciones indígenas; salud de la mujer; neoplasias del cuello uterino; barreras de acceso a los servicios de salud; Colombia.
Abstract
Introduction: Information on cancer in Colombian
indigenous populations is scarce, the objective of this study was to know the
community and health care providers' perspectives on cervical cancer (CaCU) in indigenous women of the Colombian Amazon.
Materials and methods: Qualitative study, derived
from a mixed methods research of convergent triangulation, 40 semi-structured
interviews were conducted, including health professionals and key community
actors represented by curacas, traditional doctors or
shamans, midwives, health promoters, public health assistants, leaders,
grandfathers, grandmothers, and indigenous women in general. The content
analysis technique was used for the analysis.
Results: Four categories emerged:
(a) conceptions and risk factors surrounding cancer in general and CaCU; (b) western and ancestral care and attention practices for CaCU; (c) sociocultural and health
system difficulties for the prevention and attention of CaCU,
and (d) recommendations for strengthening CaCU prevention.
Conclusion: Participants recognize
cervical cytology as a way to prevent cancer and although participants
mentioned some cultural and personal aspects that could constitute a barrier to
cervical cancer prevention and control, the greatest emphasis was given to
structural problems of the health system, lack of cultural integration and
difficulties of access to screening, diagnosis and treatment.
Keywords: Health of indigenous peoples; women's health; uterine cervical neoplasms; barriers to access of health services; Colombia.
Resumo
Introdução: a informação sobre o câncer nas
populações indígenas colombianas são escassas, o objetivo deste
estudo foi conhecer as perspectivas da comunidade e dos prestadores de serviços
de saúde sobre o câncer do colo do útero (CaCU), em mulheres indígenas da
Amazónia colombiana.
Materiais e métodos: estudo qualitativo, derivado de
uma investigação de métodos mistos de triangulação convergente. Foram
realizadas 40 entrevistas semiestruturadas que
incluíram profissionais de saúde e principais atores comunitários representados em curacas, médicos tradicionais ou xamãs, parteiras,
promotores de saúde, assistentes de saúde pública, lideranças, avós, avós e mulheres indígenas
em geral. Para a análise foi utilizada a técnica de análise de conteúdo.
Resultados: emergiram quatro categorias, a) concepções e fatores de risco em torno do câncer em geral e do CaCU; b) cuidados e práticas de cuidado ocidentais e ancestrais para CaCU; c) dificuldades socioculturais e do sistema de saúde para a prevenção e cuidado do CaCU, e d) recomendações para fortalecer a prevenção de CaCU.
Conclusão: as participantes reconhecem a
citologia cervical como forma de prevenção do câncer e embora as participantes
tenham mencionado alguns aspectos culturais e pessoais que poderiam constituir
uma barreira para a prevenção e controle do câncer do colo do útero, a maior
ênfase foi dada aos problemas estruturais do sistema de saúde, a falta de
integração cultural e as dificuldades de acesso ao rastreio, ao diagnóstico e
ao tratamento.
Palavras-chave: saúde das populações indígenas; saúde da mulher; neoplasias do colo uterino; barreiras de acesso aos serviços de saúde; Colômbia.
Introducción
El cáncer de cuello uterino (CaCU) constituye el cuarto tipo de cáncer más común en las mujeres de todo el mundo. Se estima que en 2020 hubo 604 127 casos nuevos y casi el 90 % de las 341 831 muertes ocasionadas por esta causa se produjeron en países de bajos y medianos ingresos (1). Para ese mismo año, en Latinoamérica y el Caribe 56 187 mujeres fueron diagnósticas con CaCU y cerca de la mitad de ellas fallecieron (1).
Según el Ministerio de Salud de Colombia, el CaCU es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres de 30 a 59 años de edad (2). Entre enero de 2019 y enero de 2020, se reportaron 2802 casos nuevos y 1206 fallecimientos. Particularmente, en la región de la Amazonía-Orinoquía, frontera con Brasil y Perú, caracterizada por una alta presencia de población indígena, rural y empobrecida, se informó la estimación más alta, con 11.57 casos nuevos reportados por cada 100000 mujeres y una mortalidad superior a la nacional con 8.03 muertes por cada 100000 mujeres (3).
Si bien es cierto que para la detección temprana del CaCU existen estrategias altamente efectivas y de bajo costo, aún sigue siendo un importante problema de salud en las poblaciones más desfavorecidas y vulneradas, que se agrava ante las persistentes desigualdades sociales de los países y las regiones (4). Principalmente, la mortalidad por CaCU se asocia a condiciones socioeconómicas desfavorables que evidencian un mayor riesgo de muerte en territorios marginados y zonas rurales dispersas, poblaciones que presentan mayores obstáculos en el acceso a los servicios de salud o que tienen ausencia de estos, y en grupos de menor nivel educativo (2,5). A su vez, se suman otros factores, las representaciones sociales de la enfermedad y los métodos de detección y prevención frente a esta (6).
En el caso de las mujeres indígenas, reconocidas como un grupo vulnerado y con indicadores de salud deficientes, hay persistentes vacíos en la información que permita conocer la carga de morbilidad y mortalidad del cáncer y falta determinar cuáles son los posibles determinantes relacionados con el acceso a los servicios de salud (7). En Australia y Estados Unidos, las tasas de algunos cánceres son mayores en poblaciones indígenas, razones expuestas para esto tienen que ver con el acceso a los servicios de salud preventivos y curativos, y algunos aspectos culturales; así mismo, se ha reportado menor supervivencia en estas comunidades (8,9). En el caso colombiano, algunos estudios han reportado que existen situaciones sociales y culturales particulares que influyen en la prevención del CaCU en esta población (6). En mujeres indígenas de la comunidad emberá chamí (pueblo indígena concentrado en el centro del país) se encontró que sus percepciones respecto a sus partes íntimas se asocian a sentimientos como la pena, la falta de decisión sobre su cuerpo y un papel dominante de la pareja frente a las decisiones. Frente a la práctica de la citología, se documentaron barreras como la actitud del personal de salud en aspectos como el respeto y la confidencialidad, situaciones que afectan la confianza en los servicios prestados por parte de las instituciones de salud y la adherencia a los programas de detección temprana; en cambio, como alternativas, prefieren acudir a sus sistemas comunitarios de salud y medicina tradicional (10).
En mujeres wayuu (pueblo indígena ubicado al norte de Colombia) se estudiaron las representaciones sociales acerca del CaCU y se encontró que su prevención reviste poca importancia y está alejada de su realidad; a su vez, su comprensión acerca de la enfermedad no siempre coincide con las aproximaciones occidentales (6).
Es necesario llevar a cabo estudios que indaguen sobre las perspectivas y construcciones sociales no solo de las mujeres, sino también de los demás actores implicados en el control del CaCU, a fin de que permitan al sistema de salud establecer elementos para su adecuado manejo en las diferentes poblaciones, que sean más asertivos, contextualizados y adaptados, a la vez que integran mecanismos sanitarios, económicos, geográficos y socioculturales para que las acciones en salud sean culturalmente sensibles y faciliten condiciones de cambio en la ocurrencia de esta enfermedad y, de esta manera, minimizar las desigualdades en salud de las minorías étnicas en condición de marginalidad y vulnerabilidad (6,10).
Teniendo en cuenta el contexto anterior, el objetivo de esta investigación fue conocer las perspectivas comunitarias y de los prestadores de servicios de salud sobre el CaCU, en mujeres indígenas del Amazonas colombiano.
Materiales y métodos
Se llevó a cabo un estudio cualitativo, derivado de una investigación titulada: "Causas del diagnóstico tardío de cáncer de cuello uterino en tres departamentos del país y estrategias para implementar un programa para su control" (estudio de métodos mixtos de triangulación convergente). El componente cualitativo en el Amazonas surge de la necesidad de comprender el fenómeno del continuo del CaCU, dado que la información de tipo cuantitativo enmarcada en el estudio mixto era bastante limitada. Para fines del presente artículo se analizaron 40 entrevistas semiestructuradas.
Los entrevistados se seleccionaron a conveniencia a través de líderes comunitarios y un auxiliar de salud pública en encuentros presenciales, considerando que dentro de su rol en la comunidad tuvieran algún acercamiento con relación al tema de prevención y control del CaCU. Dichas entrevistas se llevaron a cabo entre 2016 y 2017, en los municipios de Leticia y Puerto Nariño. En este estudio participaron 40 personas: 19 mujeres y 21 hombres, de los cuales 30 habitaban o trabajaban en el municipio de Puerto Nariño, y los restantes, en Leticia (capital del Amazonas); 6 eran profesionales de la salud, y 34 eran actores clave comunitarios pertenecientes a las etnias uitoto, tikuna y yaguas. En este último grupo participaron cuatro auxiliares de salud pública, seis promotores de salud indígena, tres curacas, tres médicos tradicionales o chamanes, cuatro abuelas(os)/sabedoras, una partera, cuatro líderes y lideresas y nueve mujeres indígenas.
Las entrevistas se grabaron en audio y posteriormente se transcribieron. Se utilizó una guía semiestructurada de 20 preguntas en la cual se indagó: preparación para el rol comunitario, concepciones/significados/visiones alrededor del cáncer en general y el CaCU, factores de riesgo para la enfermedad, estrategias que se implementan en el Amazonas para la prevención del cáncer, prácticas ancestrales y occidentales para el cuidado y la atención del CaCU, barreras y facilitadores para la prevención del CaCU y recomendaciones para el mejoramiento de los programas de prevención y atención. Las entrevistas, de aproximadamente 30 minutos cada una, las realizó un auxiliar de salud pública y una enfermera en los lugares de trabajo de los participantes o en sus comunidades, quienes recibieron entrenamiento en investigación cualitativa y acompañamiento por una de las investigadoras del estudio.
Para el análisis se utilizó la técnica de análisis de contenido (11). Una investigadora codificó de forma manual buscando reducir los datos por medio de la segmentación de textos transcritos. Para esto se diseñó una matriz en Excel, en la que se ubicaron las categorías y subcategorías, el código designado por el equipo investigador y los fragmentos extraídos de cada entrevista. Se obtuvieron un total de 960 códigos. Esta forma de codificación permitió el análisis y la interpretación de diversas relaciones generadas en el interior de la matriz; de esta manera se observaron diferencias y semejanzas entre los relatos de los profesionales de la salud y los actores clave comunitarios. Se saturaron cuatro categorías: 1) concepciones y factores de riesgo alrededor del cáncer en general y el CaCU, 2) prácticas de cuidado y de atención occidentales y ancestrales para el CaCU, 3) dificultades socioculturales y del sistema de salud para la prevención y atención del CaCU y 4) recomendaciones para el fortalecimiento de la prevención del CaCU.
Este estudio fue financiado por Colciencias (ahora Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación-Minciencias) y aprobado por el Comité de Ética de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia en el Acta 147. Adicional a ello, se siguieron los principios de la Declaración de Helsinki y los requerimientos de las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud, según la Resolución 008430 del 4 de octubre de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia. Según dicha resolución, aunque se entrevistó población indígena, dado que no se realizó ninguna intervención en la población, el estudio es clasificado como investigación de bajo riesgo. Todos los participantes hablaban español, por lo que no hubo necesidad de intérpretes. El ingreso a los territorios se socializó previamente con autoridades locales, a las cuales se les explicó el propósito del estudio y la metodología que se iba a utilizar dentro de la comunidad. Los participantes firmaron un consentimiento informado. Para extraer los fragmentos que se presentan como hallazgos se utilizaron códigos y solo los investigadores tuvieron acceso a la información obtenida.
Resultados
Formación y roles comunitarios indígenas
Un testimonio nos ofrece un panorama del funcionamiento de las comunidades indígenas en el Amazonas. Estas se encuentran constituidas en orden jerárquico de la siguiente manera: como máxima autoridad está el curaca, seguido por el líder o vocal, el vicecuraca y el tesorero. Estas cuatro personas conforman la mesa directiva. Como otros miembros de importancia se mencionan los chamanes, los abuelos y abuelas por sus conocimientos, los docentes y los promotores en salud.
Los chamanes y las parteras reportaron haber recibido entrenamiento en medicina tradicional. Es de anotar que esta habilidad es transmitida de generación en generación por los abuelos o los padres, como se aprecia a continuación: "No, desde muy pequeño eso ya lo entrega la herencia, el abuelo antes de morir nos hacen los rituales. A los 6 años uno ya es médico tradicional" (líder comunitaria).
Otros participantes recibieron educación técnica y tecnológica en salud, lo cual les dio la posibilidad de ser promotores de salud o auxiliares de salud pública dentro de las comunidades. Dentro de sus funciones se encuentran: la remisión y contacto con los servicios de salud, así como la prevención de la enfermedad. Se resalta la limitación de los promotores en la capacidad de actuación dentro de la comunidad, ya que la legislación en salud no lo permite. También se encontró que algunos líderes o médicos tradicionales habían recibido algún entrenamiento en medicina occidental, por parte de los servicios de salud:
Bueno, el caso pues que yo realizo son las prevenciones y promoción en la comunidad, pues según la Ley 100 ha determinado que los promotores ya no pueden manejar medicamentos ni nada de eso, entonces solamente se trae casos de urgencias como hoy, el caso de maternas, traemos casos de cortes o picaduras de culebra, entonces toca traerlos directamente al hospital de Puerto Nariño. (Promotor de salud comunitario)
Concepciones y factores de riesgo alrededor del cáncer en general y el cáncer de cuello uterino
La mayoría de los participantes de la comunidad mencionaron que tenían algún conocimiento con relación al cáncer, y le dan una connotación negativa; sin embargo, existen muchos vacíos sobre la enfermedad. Se encontró que los conocimientos relacionados con el cáncer dependían en mayor medida del rol que la persona tenía en la comunidad, de la edad, de experiencias previas de familiares o personas cercanas con la enfermedad, de la lejanía de las comunidades y de la educación que realizan los servicios de salud. El cáncer se percibe como una enfermedad peligrosa y silenciosa, que pasa desapercibida ante quien la padece y los que la rodean, además de ir consumiendo o "comiendo" lentamente el cuerpo. Se menciona entonces que tiene cura solo si se detecta en etapa temprana; sin embargo, otras personas piensan que no hay remedio para el cáncer: "Yo te diría el cáncer es una enfermedad silenciosa que puede atacar a cualquier persona. Eso no importa sexo edad, etnia, raza ni color, ni estrato ni nada. Es una enfermedad que igual tiene tratamiento cuando se detecta a tiempo; cuando no se detecta a tiempo, no hay nada que hacer" (auxiliar de salud pública).
Otras de las creencias frecuentes entre los participantes es que el cáncer es una enfermedad infectocontagiosa; entonces, si una persona la padece, infecta a las personas con las que convive, si estas no se protegen. De igual forma, uno de los participantes manifestó que el cáncer es transmitido por los huevos de los zancudos que quedan adheridos a las sobras de la comida que, en muchas ocasiones la comunidad guarda en la nevera, para consumir al día siguiente.
Por su parte, y en menos proporción, hay quienes opinan que el origen del cáncer puede explicarse desde lo divino o lo espiritual, es decir, es una enfermedad proveniente de un castigo de Dios o desde la maldad que puede ser ocasionada por otra persona o por la misma naturaleza. En ese sentido, dos participantes plantean lo siguiente:
Sí, porque dicen que la maldad existe también y también cáncer también existe con la enfermedad que Dios nos manda y lo que el diablo manda. (Mujer indígena)
El cáncer es una maldad, te pueden hacer una maldad, eso para mí significa eso. Pero no solo es la hechicería de alguien, sino que el agua también hace mal, la selva también hace daño, la comida también hace daño. Los árboles también hacen daño... (Abuelo)
Cuando se les indagó a los entrevistados específicamente por el CaCU, estos expresaron que este tipo de cáncer se origina por abortos o hemorragias que no se tratan adecuadamente y que ocasionan en ellas flujo, mal olor y materia. "El cáncer de cuello uterino proviene de los abortos, a veces no se hace un buen tratamiento y entonces de acuerdo a la acumulación de las hemorragias es lo que produce el cáncer" (mujer indígena).
Específicamente para este tipo de cáncer, seis de los entrevistados manifestaron que las mujeres que lo padecen requieren tratamientos a base de medicina tradicional que incluye remedios de chachajo, guacapurana, remocaspi, palisangreque, hojas de paico, asaí, entre otros. Por su parte, cuatro actores clave de la comunidad afirmaron que lo que las mujeres requieren es una dieta o cambios en su alimentación; por tanto, no pueden consumir ciertos alimentos mientras se estén tratando la enfermedad, como: animales selváticos, carne roja, piraña, cerdo, entre otros. "La contra es la carne, carne de marrano, la cucha, piraña, todo eso es la contra de eso, toda carne de res eso es mal para eso, mi hermana no comía eso, mejor dicho, ella se dietó bien..." (mujer indígena).
Se identificaron cuatro factores principales relacionados con la aparición de la enfermedad. La mayoría coincide en que las mujeres que no se practican la citología o no lo hacen de manera periódica están expuestas a la enfermedad. Las razones para no hacerlo van desde sentir pena y vergüenza por mostrar su cuerpo, especialmente si lo realiza un hombre, hasta el hecho de sentir miedo porque les duele, maltrata su zona íntima y les hace daño. Otro factor asociado con la aparición de la enfermedad es el inicio temprano de relaciones sexuales, que puede oscilar entre los 10 y los 13 años de edad, dependiendo de la comunidad. A lo anterior se le suma el hecho de que algunas personas reportan que dichas relaciones son sin protección, porque algunos hombres expresan que no se siente el mismo placer o, en su defecto, porque no tienen dinero para comprar condones. El tercer factor está asociado con el desconocimiento del CaCU, pues si bien manifestaron tener nociones o ideas del cáncer en general, los participantes afirman que es poco lo que se sabe sobre el CaCU, ya sea porque no visitan al médico frecuentemente, porque no se hacen la citología o porque en sus comunidades no se han presentado casos de ese tipo de cáncer. Contrario a ello, uno de los profesionales manifiesta que las mujeres no conocen de CaCU, porque en realidad no les interesa conocer y no buscan la manera de saber en qué consiste la enfermedad. El último factor está relacionado con la multiparidad de las indígenas, lo cual varía por cada comunidad: hay quienes reportaron que conocen mujeres que tienen dos y cinco hijos, pero hay quienes manifestaron que existen comunidades en que el promedio de hijos por mujer son ocho o nueve.
Prácticas de cuidado y de atención del cáncer de cuello uterino
Frente a las estrategias y las prácticas de prevención y de cuidado que relatan los actores clave comunitarios se encontró que la mayoría coincide en que la medicina tradicional ayuda a prevenir el CaCU, por lo cual algunas mujeres optan, incluso, por no realizarse la citología. A la vez, existe la posibilidad de tratar una anormalidad citológica con plantas y el cáncer solo cuando está iniciando, ya que cuando está avanzado las plantas no funcionarían. El tratamiento de prevención se basa en bebidas diarias a base de vegetales que se consiguen en el propio territorio como el higo, las cáscaras de guacapurana, la corteza de huaca poruña, la corteza de uva y la uña de gato.
La citología fue reconocida tanto por los profesionales de la salud como por los participantes de la comunidad como una práctica de prevención del CaCU, pese a que pueda resultar dolorosa o incómoda para muchas mujeres indígenas. Así lo expresa una mujer indígena: "Pues la citología sirve para estar bien de salud, uno para estar uno, como dice como mujer uno tiene que estar sano, limpia y tiene que estar permanente cumpliendo la citología".
Otras prácticas de cuidado identificadas en los relatos de los participantes de la comunidad son tener una pareja estable, bajo consumo de tabaco por parte de las mujeres y contar con métodos de planificación familiar tanto occidentales (los más comunes para las mujeres son las pastillas anticonceptivas y la inyección mensual y trimestral) como tradicionales a base de hierbas o bebidas.
Por su parte, los profesionales de la salud manifiestan que el hospital en Leticia cuenta con un programa de prevención de CaCU. El hospital realiza brigadas de salud y los profesionales relatan que en sus consultas tratan de hablarles a las indígenas de la importancia de la realización de la citología y el uso del condón:
Pues la estrategia de casa por casa tiene buena acogida en la comunidad. Tenemos este programa donde usted es la más importante para poder llegar con amor, con comprensión, poder llegar a su vivienda y más que todo tener los resultados a tiempo, dar los resultados al tiempo... (Enfermero)
Respecto a las prácticas de atención, se indagó con los participantes sobre adónde acudían las mujeres en caso de tener enfermedades en sus partes íntimas. Se mencionaron a los promotores en salud, a los servicios de salud en Puerto Nariño o Leticia y a los médicos tradicionales. Es de resaltar que la decisión de acudir a uno u otro depende de cada mujer, los síntomas, el acceso a los servicios y las costumbres; por lo anterior, se mencionan distintas rutas de atención, que van desde consultar primero la medicina tradicional y luego a la occidental, o viceversa, hasta combinar ambas. Las mujeres que deciden como primera alternativa la medicina tradicional para tratar el CaCU lo hacen porque es efectivo, no tiene efectos adversos y consiste en seguir unas recomendaciones básicas en la toma de algunas bebidas y la restricción de algunos alimentos. Los participantes describen gran variedad de plantas utilizadas tradicionalmente para el cáncer:
El tratamiento es tres años, para que se pueda sanar, sin relaciones, sin nada, haciendo dietas, tres años para que ella este bien sana. (Chamán)
Los tratamientos más utilizados en la comunidad, por ejemplo, yo tengo un abuelito, él ha tratado algunas mujeres con la resina de Copaiba, está es la uña de gato y está la chuchuhuasa, entonces todo esto él hace un preparo y las mujeres lo toman. Entonces esto sería importante. (Promotor de salud comunitario)
La decisión también depende de las creencias que se tengan, ya que si la mujer sospecha de maldad, se reconoce que el chamán es la persona indicada para resolver el problema; sin embargo, en este punto se encontraron opiniones encontradas, respecto a si los médicos tradicionales tratan o no las enfermedades, ya que esta tendría un manejo occidental. En primera instancia, según algunos participantes, se piensa que las enfermedades son maldad o brujería.
Por su parte, las mujeres que optan por acudir al tratamiento occidental se dirigen al hospital para la atención por parte del médico, quien, dependiendo de su situación, ordena que la atención sea en Leticia o en Bogotá, en caso de requerirlo. Es de resaltar que el nombre de los tratamientos occidentales no fue señalado por ninguna participante; sin embargo, la caída del cabello y el adelgazamiento se mencionan como resultado de los fuertes tratamientos: "Y si tú eres una mujer cuidadosa y el médico te dice que en los exámenes te sale que tienes cáncer, de inmediato tienes que empezar a hacer tus remedios, ¿sí me entiende? para no llegar hacer esas terapias tan fuertes que le hacen a uno, yo he visto que las hacen, se le cae a uno el pelo y todo eso" (lideresa comunitaria).
Frente al traslado a la ciudad de Leticia o Bogotá (entrar o salir del Amazonas se realiza exclusivamente a través de transporte aéreo) a recibir tratamiento médico, los participantes mencionan barreras de acceso o trabas administrativas del sistema de salud. Entre estas se destacan las demoras con las remisiones y la tramitología, por lo cual ante el déficit de atención las mujeres optan por la medicina tradicional, como se aprecia a continuación:
La verdad con todos esos problemas que ha salido de la salud, muchas de las mujeres ya no quieren salir porque simplemente van es a morir, porque hay un largo proceso, hay un problema entre la EPS, las instituciones, las remisiones, eso tiene que ver mucho, hay mucho problema, entonces las mamitas mejor se quedan con el tratamiento casero o medicinal, de plantas medicinales. (Promotor de salud comunitario)
Finalmente, hay mujeres que optan por la integración de ambas medicinas. Tal es el caso de una comunidad que manifestó que a través de una ruta de atención acuden a ambos tratamientos:
Si por ejemplo allá en la comunidad tratamos de hacer la ruta, una ruta que nosotros hicimos en la comunidad que son 3 días con lo tradicional, si hay algún medicamento que de pronto la EPS me haya suministrado, pero le hacemos el tratamiento, siempre me guio, llamo a un médico que nos colabora desde acá desde Leticia, llamo y le pregunto y me dice suminístrele a esta persona tantas dosis, tantos días. (Auxiliar de salud pública)
Barreras para la prevención y atención del cáncer
Los profesionales de la salud reportan que la principal dificultad u obstáculo que encuentran en el sistema de salud para la prevención del CaCU en el Amazonas son los pocos recursos físicos, humanos y financieros con los que cuentan los hospitales, dado que ellos mismos manifiestan que "se trabaja con lo que se puede y lo que se tiene, pero nunca es lo que se necesita" (médica general).
Frente al personal, consideran que es insuficiente para garantizar la trazabilidad y el seguimiento riguroso que requiere el proceso de tamizaje; además de ello, tampoco se cuenta con suficientes profesionales para garantizar la toma de citologías durante todo el día, bien sea en el hospital o bien sea a través de actividades extramurales en las que sean los profesionales quienes se desplacen a los territorios para realizar las brigadas de salud.
Adicionalmente, la infraestructura del hospital es inadecuada para la toma de la citología, tal como lo expresa uno de los participantes:
En el laboratorio hay un cuartico que es de un metro por uno cincuenta. Yo creo, entonces, la camilla no se puede poner así, tocaba la camilla contra la pared, o sea que la paciente no podía abrir bien las piernas, las tenía que abrir de un solo lado, entonces yo les dije no. Si yo ni siquiera podía poner la silla, me tocaba poner la escalerilla, entonces yo les dije: "no voy a tomar más citologías acá porque es que no se puede". Era supremamente incómodo. (Enfermera)
Esta situación es interpretada por los participantes de la comunidad como negligencia médica. Afirman que la atención en el hospital es mala, que el tratamiento o las remisiones no se brindan a tiempo, e incluso hay una mujer que manifestó que se tienen preferencias en la atención y las dejan esperando por ser indígenas:
¡Pues, malos! Porque se demoran mucho para remitirle, para las remisiones por lo menos cuando una mama esta de emergencia, demoran 15, 20 días y mientras eso va agravando o a veces 3, 2 meses se demoran para una remisión. (Chamán)
Para mí como mujer indígena es mala la atención porque algunas veces yo me iba al hospital, hay como preferencia más por el otro que no es indígena, más que yo, a veces que yo llego de primero. (Líder comunitario)
Otra barrera que identifican los profesionales de la salud es la inoportunidad en la entrega de los resultados de la citología, dado que las muestras son procesadas y analizadas por fuera del Amazonas:
La mujer se toma la citología y los resultados no llegan y si llegan, muchas veces esos resultados llegan a los 6, 7 meses o muchas veces quedan archivados y no se les da el respectivo seguimiento en las instituciones y en las EPS. (Enfermero)
Por el hecho de que aquí en el departamento no se procesen estas muestras, creo que, sí es un impedimento importante, porque a veces el paciente tiempo después tiene el resultado. (Coordinador médico)
A lo anterior se le adicionan las barreras geográficas, por cuanto "un gran porcentaje tiene difícil acceso a los servicios de salud porque viven lejos y no tiene como transportarse" (coordinador médico) y culturales, dado que algunos funcionarios consideran que las indígenas no se dejan guiar de la medicina occidental, porque cuentan con sus propios tratamientos y porque no dimensionan las consecuencias de las enfermedades como las de transmisión sexual.
Para los participantes comunitarios, la prevención del CaCU se dificulta en el departamento por las barreras económicas que enfrentan las mujeres, ya que en muchas ocasiones no pueden desplazarse a sus citas médicas, porque viven lejos del hospital, no cuentan con los recursos necesarios para pagar el transporte y se complejiza aún más si es remitida a Bogotá.
Así mismo, hay quienes afirman que en sus comunidades no hay promotores de salud, lo que dificulta no solo la conexión con las instituciones de salud que estos posibilitan, sino que tampoco hay procesos educativos, lo que hace que las mujeres desconozcan lo relacionado con el CaCU y la manera de prevenirlo.
Otra de las barreras identificadas tanto por los profesionales como por la comunidad es la falta de un enfoque intercultural en la atención en los servicios de salud:
La gente que viene a trabajar acá al Amazonas no entiende el contexto y las particularidades de la población, entonces se ponen bravos con los pacientes. Yo siento que los profesionales aquí tienen muy poca paciencia y yo no sé si siempre están resentidos por esa cuestión de que pagan tarde... Y a eso han estado acostumbrados y aquí como todos hacen lo que quieren, los médicos hacen lo que sea, todo el mundo hace lo que sea y nunca pasa nada. (Enfermera jefe)
Recomendaciones para el fortalecimiento de la prevención del cáncer de cuello uterino
Respecto a las sugerencias y recomendaciones que hicieron los participantes de este estudio, se encontró que la mayoría coincide en la necesidad de realizar brigadas de salud o actividades extramurales directamente en los territorios indígenas. Lo anterior obedece a los pocos recursos con los que cuentan varias mujeres para desplazarse al hospital; además, porque sugieren que las comunidades indígenas se sienten más cómodas al ser atendidas en su vivienda, por ser un espacio más privado y permitir mantener en reserva sus diagnósticos. Esto sugiere que si los profesionales se desplazan hasta los territorios, se amplía la probabilidad que todas las personas asistan a las brigadas:
Visitar las comunidades, no solo esperar que la mujer llegue al hospital local. Hay que salir a nuestras comunidades porque muchas veces, como les decía, nuestras mujeres, ellas están encargadas de las labores diarias de la comunidad y de la familia, entonces sí, ellas se salen en ese momento al hospital, los niños van a quedar solos, la familia va aquedar sola; por eso, lo importante es que lleguemos a su comunidad, que allí hagamos esas actividades masivas de toma de citologías. (Enfermero jefe)
Otra de las recomendaciones identificadas es realizar jornadas de educación sobre salud sexual y salud reproductiva y sobre el CaCU en las comunidades indígenas, a través de diversas estrategias que van desde lúdicas como obras de teatro y representaciones de casos reales hasta entrega de volantes, cuñas radiales y talleres comunitarios:
Mira, muchas de nuestras mujeres no saben leer, entonces es importante que se programen obras de teatro, dramatizaciones con casos reales del cáncer. Entonces son allí este tipo de medio imágenes, ella va a conocer, le va a entrar el mensaje de la importancia de poder tomarse la citología, y porque se debe tomar la citología y allí estamos llegando con mayor facilidad. Propongo eso, un socio dramas de obras de teatros... Filmar un caso y eso presentarlo a la comunidad. (Enfermero jefe)
Incluso uno de los profesionales sugirió que esta educación debería estar a cargo de promotores de salud indígenas encargados de ir a las comunidades a promover campañas de promoción y de prevención alrededor del CaCU.
Adicional a ello, tanto los actores clave comunitarios como los profesionales de la salud recomiendan la integración de ambas medicinas para promover una atención bajo un enfoque intercultural. Es importante reconocer que la labor de los chamanes, las parteras y los promotores de salud es esencial para prevenir el CaCU en las indígenas del departamento, máxime cuando la mayoría de mujeres acuden inicialmente a tratamientos tradicionales para atender sus necesidades en salud.
Finalmente, los profesionales de la salud consideran que es urgente y necesario fortalecer los recursos de las instituciones de salud del Amazonas, pues de esto depende garantizar calidad, oportunidad y pertinencia en la atención a las mujeres y con ello mejorar el programa para la prevención del CaCU.
Discusión
En resumen, los participantes relacionan el cáncer con lo divino o espiritual. Mencionaron las relaciones sexuales a temprana edad, la multiparidad, los abortos o hemorragias que no son tratados adecuadamente como predisponentes al CaCU. La citología y la medicina tradicional se mencionaron como formas de prevenir la enfermedad. Las barreras para la práctica de la citología y el seguimiento de anormalidades, según los participantes comunitarios, fueron barreras personales, de acceso, gasto de bolsillo, falta de tratamiento en la región y discriminación hacia las indígenas. El personal de salud refiere pocos recursos humanos, físicos y financieros del sistema de salud y falta de un enfoque intercultural que dificultan las tareas de detección y control del cáncer de cuello uterino.
Aunque el personal de salud relata que existe un programa para la prevención y el control del CaCU en el Amazonas este no es suficiente por sí solo para disminuir los casos y las muertes asociadas, tal y como lo menciona un estudio en Guatemala y otro en Perú (12,13). Estos programas presentan barreras especialmente en las comunidades indígenas y rurales, por ejemplo, la distancia, los costos y el idioma. Similarmente, un estudio realizado en comunidades indígenas wayuu del norte de Colombia (14) informó que los traslados a otras ciudades y el gasto de bolsillo asociado se constituye en una barrera para el diagnóstico y control del CaCU, hallazgo que concuerda con lo encontrado en las indígenas del Amazonas. Esto demuestra que en Colombia es prioritario que se reorganicen los servicios de salud en las zonas rurales o remotas, como es la Amazonía colombiana y que además el modelo de atención en salud con enfoque territorial logre articular rutas que garanticen la promoción y educación para la salud, la atención oportuna y el acceso a tratamientos y seguimientos de la población con enfoque diferencial.
Otra de las barreras mencionadas por las participantes es la relacionada con la poca sensibilidad cultural que poseen algunos profesionales de la salud, el trato discriminatorio y su actitud negativa hacia las mujeres indígenas, lo que lleva a estas últimas a no acudir a los servicios de salud que ofertan las instituciones occidentales. Esto coincide con lo encontrado en un resguardo indígena colombiano, donde las mujeres expresaron que los profesionales de salud se burlan de ellas por sentir pena o vergüenza de mostrar sus partes íntimas, además de expresar que ellas huelen maluco o que son cochinas (10).
Según la Encuesta Colombiana de Demografía y Salud (ENDS) del 2015 en Colombia (15), la mayoría de mujeres (98.2 %) conocen la citología cervicouterina; sin embargo el 13.7 % de las mujeres encuestadas en el Amazonas nunca se la han hecho en comparación con un 4.8 % de todo el país. Adicionalmente, al 61 % de las mujeres en el Amazonas se la han hecho cada tres años o menos versus un 82.9 % nacional; el 23.9 % de las mujeres del Amazonas no reclamó sus resultados mientras que en el país este porcentaje solo representó el 8.9 %. La principal razón para no obtener sus resultados fue que la institución no se lo entregó (60.2 %), en comparación con el país, donde tan solo fue del 18.7 %. Estos hallazgos de la ENDS apuntan a la existencia de barreras relatadas por nuestros participantes.
En nuestro estudio, los participantes no mencionaron el virus del papiloma humano (VPH) en relación con el CaCU. Según la ENDS 2015, el 90.3 %% de las mujeres en el país conoce acerca del VPH; pero para el Amazonas se reporta tan solo el 60.3 %% (15). Ello nos muestra un menor conocimiento de este virus en esta población, similar a nuestro hallazgo; esto a pesar de que, tal y como lo muestra un estudio de prevalencia del VPH, estas comunidades podrían estar altamente impactadas por el virus. Un estudio en mujeres yanomami del Amazonas brasilero reportó que un 45 % de las menores de 35 años y casi la mitad (49 %) de las mayores de 35 eran VPH positivas. Ello sugiere que aún comunidades aisladas presentan altas prevalencias de esta infección (16).
Los participantes resaltaron la importancia de un enfoque intercultural en la atención en salud. Esto fue también reportado por mujeres inuit de Canadá, quienes mencionaron que el factor más influyente para el uso de los servicios de salud era la conciencia cultural del proveedor de salud (17). Pese a reconocer su importancia, el modelo biomédico, ha marginado y ubicado los aspectos sociales y culturales asociados al cáncer en un segundo orden de importancia, generando entre otras cosas, el diseño inapropiado de políticas, programas y estrategias que distan de los contextos particulares, de las necesidades y de la cosmovisión indígena. Ante esta situación se hace un llamado a incluir la interculturalidad en los procesos de diseño, formulación y ejecución de estrategias de prevención del CaCU, en los que se comprenda la interculturalidad en el proceso de atención como un fenómeno que "trasciende lo exclusivamente étnico, pues implica valorar la diversidad biológica, cultural y social del ser humano como un factor importante en todo proceso de salud y enfermedad" (18).
Consideramos que el alto número de entrevistas y con una variada participación de informantes clave es una fortaleza de nuestro estudio. De igual forma, la información publicada en mujeres indígenas del Amazonas es limitada; por lo tanto, este estudio pone en evidencia problemáticas que se han venido presentando en la región durante mucho tiempo y que han sido poco visibilizadas en la literatura científica.
Se recomienda implementar enfoques interculturales en los servicios de salud, así como fortalecer la educación a las comunidades indígenas y las brigadas de salud en los territorios. Es de vital importancia el fortalecimiento de los servicios de salud y mejorar las estrategias de apoyo a los pacientes que deben ser remitidos a otras ciudades, pues no cuentan con los recursos financieros ni personales para afrontar dichos traslados.
En conclusión, los participantes reconocen la citología cervicouterina como una forma de prevenir el cáncer, y aunque los participantes mencionaron algunos aspectos culturales y personales que podrían constituirse en una barrera para la prevención y control del CaCU, el mayor énfasis fue dado a los problemas estructurales del sistema de salud, la falta de integración cultural y a las dificultades de acceso al tamizaje, diagnóstico y tratamiento.
Agradecimientos
A los participantes de esta investigación, en especial de las comunidades indígenas por su valiosa contribución, y a aquellas mujeres del Amazonas colombiano que perdieron la batalla contra el cáncer.
Financiación
Este estudio fue financiado por Colciencias, contrato 628-2014, Universidad de Antioquia, Universidad de Nariño, Anas Wayuu EPSI (Empresa Promotora de Salud Indígena) y Secretaría de Salud Departamental del Amazonas.
Contribución de las autoras
Las autoras Ramos-Jaraba y Garcés-Palacio participaron en la conceptualización del proyecto de investigación, el diseño y desarrollo del proyecto, la adquisición de fondos, el proceso investigativo, la administración del proyecto, así como de la redacción, revisión y edición del manuscrito.
López-Ríos participó en el análisis de datos, así como de la redacción, revisión y edición del manuscrito.
Conflicto de intereses
Ninguno declarado.
Referencias
1. Ferlay J, Ervik M, Lam F, Colombet M, Mery L, Piñeros M, et al. Global Cancer Observatory: Cancer today [internet]. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; 2020. Disponible en: https://gco.iarc.fr/today
2. Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. Cáncer de cuello uterino [internet]. [Citado 2021 nov 24]. Disponible en: https://n9.cl/bll7b
3. Cuenta de Alto Costo. Día mundial del cáncer de cuello uterino [internet]. 2021 [citado 2021 nov 24]. Disponible en: https://n9.cl/54ngw
4. Arzuaga-Salazar MA, de Souza M de L, de Azevedo Lima VL. El cáncer de cuello de útero: un problema social mundial. Rev Cub Enferm. 2012;28(1):63-73.
5. Arias V. SA. Inequidad y cáncer: una revisión conceptual. Rev Fac Nac Salud Pública. 2010 feb 15;27(3). https://doi.org/10.17533/udea.rfnsp.2060
6. Cortés García CM. Representaciones sociales del cáncer de cuello uterino en mujeres wayuu, en prestadores de servicios de salud y en tomadores de decisión del municipio de Uribia del Departamento de La Guajira, Colombia [tesis de grado en internet]; 2016 [citado 16 de diciembre de 2021]; Disponible en: https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/57026
7. Moore SP, Forman D, Piñeros M, Fernández SM, de Oliveira Santos M, Bray F. Cancer in indigenous people in Latin America and the Caribbean: a review. Cancer Med. 2014;3(1):70-80. https://doi.org/10.1002/cam4.134
8. Chong A, Roder D. Exploring differences in survival from cancer among Indigenous and non-Indigenous Australians: implications for health service delivery and research. Asian Pac J Cancer Prev. 2010;11(4):953-61.
9. Melkonian SC, Weir HK, Jim MA, Preikschat B, Haverkamp D, White MC. Incidence of and Trends in the Leading Cancers With Elevated Incidence Among American Indian and Alaska Native Populations, 2012-2016. Am J Epidemiol. 2021;190(4):528-38.
10. Cruz Rubio JK. La voz de la mujer emberá frente a la citología: análisis de caso de indígenas emberá entre 25 y 29 años del resguardo indígena unificado Chami de Pueblo Rico-Risaralda, en la aceptación del programa de detección temprana de cáncer de cuello uterino, año 2019 [tesis de maestría]. Cali: Universidad del Valle; 2019 [citado 2021 dic 16]. Disponible en: https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/handle/10893/15065
11. Krippendorff, K. Content analysis: an introduction to its methodology. 2.a ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications; 2004.
12. Gottschlich A, Ochoa P, Rivera-Andrade A, Alvarez CS, Mendoza Montano C, Camel C, et al. Barriers to cervical cancer screening in Guatemala: a quantitative analysis using data from the Guatemala Demographic and Health Surveys. Int J Public Health. 2020;65(2):217-26. https://doi.org/10.1007/s00038-019-01319-9
13. Collins JH, Bowie D, Shannon G. A descriptive analysis of health practices, barriers to healthcare and the unmet need for cervical cancer screening in the Lower Napo River region of the Peruvian Amazon. Womens Health (Lond Engl). 2019;15:174550651989096. Disponible en: https:///doi.org/10.1177/1745506519890969
14. Molina Berrío DP, Ramos Jaraba SM, Garcés Palacio IC. Experiencias en la atención en salud de mujeres con anormalidades citológicas o cáncer de cuello uterino en dos departamentos fronterizos: una lucha entre la vida y el sistema de salud colombiano. Rev Fac Nac Salud Pública. 2021;39(2):10. https://doi.org/10.17533/udea.rfnsp.e341399
15. Ministerio de la Protección Social, Profamilia. Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2015 [internet]. 2015. Disponible en: https://profamilia.org.co/investigaciones/ends/
16. Fonseca AJ, Taeko D, Chaves TA, Amorim LD da C, Murari RSW, Miranda AE, et al. HPV infection and cervical screening in socially isolated indigenous women inhabitants of the Amazonian rainforest. PLoS One. 2015;10(7):e0133635. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0133635
17. Tratt E, Sarmiento I, Gamelin R, Nayoumealuk J, Andersson N, Brassard P. Fuzzy cognitive mapping with Inuit women: what needs to change to improve cervical cancer screening in Nunavik, northern Quebec? BMC Health Serv Res. 2020;20(1):529. https://doi.org/10.1186/s12913-020-05399-9
18. Salazar L, Benavides M, Valencia S. Papel de la interculturalidad en el control del cáncer en pueblos indígenas. Rev Investig Andina. 2018;20(36):123-43. https://doi.org/10.33132/01248146.973
