

10.12804/revistas.urosario.edu.co/disertaciones/a.15178
AVANCES (TEMA ABIERTO)
Javier Mateos-Pérez1
1 Universidad Complutense de Madrid (España)
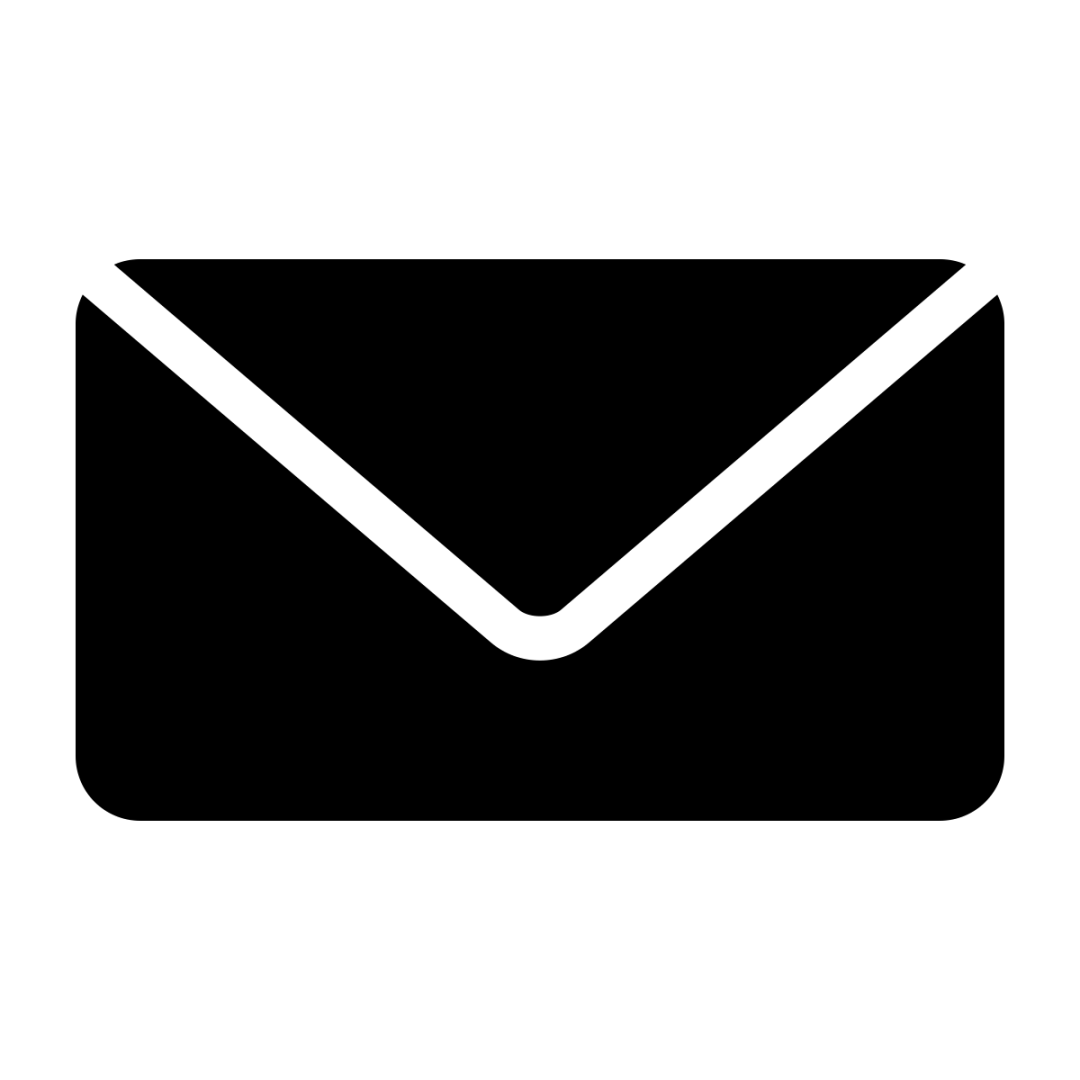 jmateosperez@ucm.es
jmateosperez@ucm.es
Recibido: 2 de enero de 2025
Aprobado: 15 de marzo de 2025
Fecha de prepublicación: 27 de mayo de 2025
Para citar este artículo: Mateos-Pérez, J. (2025). La representación del nazismo y el Holocausto en las series españolas del siglo XXI. La ficción televisiva como mediadora en la construcción de relatos históricos. Anuario Electrónico de Estudios en Comunicación Social "Disertaciones", 18(2). https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/disertaciones/a.15178
RESUMEN
La televisión desempeña un papel central en la creación de representaciones históricas, considerando el vasto alcance de su audiencia y su capacidad para generar y reforzar significaciones hegemónicas. La ficción televisiva, por lo tanto, influye en la forma en que percibimos y entendemos las épocas pasadas. Este artículo analiza las representaciones del nacionalsocialismo y el Holocausto en las series televisivas de ficción española del siglo XXI. Con este fin se selecciona una muestra de trabajo con todas las obras que remiten a estos hechos históricos. Para el estudio se realiza un análisis cualitativo de contenido sistematizado a través de un instrumento analítico ad hoc que se aplica a cada ficción. Los resultados presentan una construcción de memoria mediática internacional mediante claves nacionales que vinculan, a través de mecánicas de representación, el genocidio judío y el nazismo a la historia reciente española con personajes y marcas territoriales y políticas españolas. Estas producciones seriadas españolizan sendas temáticas por medio de la reterritorialización y la apropiación del acontecimiento histórico. Esta estrategia se aleja del debate de representación del Holocausto, pero amplía la representación del hecho histórico incorporando sendas temáticas a los sistemas de memoria españoles.
Palabras clave: televisión; ficción televisiva española; representación histórica; nazismo; Holocausto.
ABSTRACT
Television plays a central role in the creation of historical representations, considering the vast reach of its audience and its capacity to generate and reinforce hegemonic meanings. Television fiction, therefore, influences the way we perceive and understand past times. This article analyzes the representations of National Socialism and the Holocaust in television series of Spanish fiction of the 21st century. To this end, a work sample is selected with all the works that refer to these historical events. For the study, a qualitative analysis of systematized content is carried out through an ad hoc analytical instrument that is applied to each fiction. The results present a construction of international media memory through national keys that link, through mechanisms of representation, the Jewish genocide and Nazism to recent Spanish history with Spanish territorial and political characters and brands. These serial productions make Spanish thematic routes through re-territorialization and appropriation of the historical event. This strategy moves away from the debate of the Holocaust, but widens the representation of the historical fact by incorporating thematic routes into Spanish memory systems.
Keywords: Television; Spanish television fiction; historical representation; nazism; Holocaust.
RESUMO
A televisão desempenha um papel central na criação de representações históricas, dada sua ampla audiência e sua capacidade de gerar e reforçar significados hegemónicos. A ficção televisiva, portanto, influencia a maneira como percebemos e compreendemos períodos históricos. Neste artigo, analisam-se as representações do Nacional-Socialismo e do Holocausto nas séries televisivas de ficção espanholas do século 21. Para isso, foi selecionada uma amostra que inclui todas as obras que fazem referência a esses acontecimentos históricos. O estudo baseia-se em uma análise qualitativa de conteúdo, sistematizada por meio de um instrumento analítico ad hoc aplicado a cada produção. Os resultados indicam que essas séries constroem uma memória midiática internacional a partir de perspectivas nacionais, associando o o genocídio judeu e o nazismo à história recente da Espanha por meio de figuras, territórios e referências políticas espanholas. Essas produções seriadas espanholizam determinados temas mediante a reterritorialização e apropriação do evento histórico. Essa estratégia, embora se distancie do debate sobre a representação do Holocausto, amplia a abordagem do evento histórico ao incorporá-lo aos sistemas de memória espanhóis, agregando novos aspectos temáticos.
Palavras-chave: televisão; ficção televisiva espanhola; representação histórica; nazismo; Holocausto.
Introducción
La televisión desempeña un papel central en la creación y en el refuerzo de representaciones históricas, e influye significativamente en la forma en que percibimos y entendemos los acontecimientos y las épocas en las que ocurrieron (Rosenstone, 2017; Bordwell & Thompson, 2013). La narrativa televisiva es crucial para comprender determinados hechos pretéritos, y puede actuar como medio referenciador o como instrumento testimonial (Rueda et al., 2009, p. 180), aunque en los últimos tiempos opera cada vez más como mediador, productor de cultura y generador de conocimiento social (Baer, 1999, p. 115).
Edgerton (2003) afirma que la televisión se ha constituido como el surtidor axial de significaciones históricas, tanto desde el punto de vista cuantitativo, por el vasto alcance de su audiencia, como cualitativo, por su capacidad para generar, reforzar y reproducir significaciones hegemónicas entre los espectadores al narrar con efecto realidad (pp. 1-5). Este efecto funciona como un dispositivo constructor de realidad desde lo verosímil. Es decir, el espectador sabe que lo que se le representa no es una realidad, pero "se parece tanto a ella que resulta creíble y puede sustituir a su modelo" (Imbert, 2003, pp. 24-27).
Por todo ello, se considera que las ficciones televisivas que recrean el pasado permiten revivir un tiempo que no se ha vivido, desempeñan un papel decisivo en la memoria histórica y ayudan a entender épocas, personajes o culturas determinadas. No obstante, Rosenstone (1997) advierte de tres peligros respecto de considerar el audiovisual de ficción como fuente histórica: las visiones tienden a ser sencillas y maniqueas; las explicaciones de los fenómenos históricos son monocausales; y no existe posibilidad de profundizar en elementos analizados.
También es necesario añadir que estos productos culturales presentan anacronismos, invenciones y simplificaciones narrativas que se emplean para adaptar los eventos complejos al formato televisivo del entretenimiento. En resumen, las ficciones históricas están afectadas por consideraciones culturales, mercantiles y económicas, lo que condiciona la forma en que se cuenta la historia.
El discurso televisivo que se utiliza para transmitir el pasado suele valerse de diversos géneros: reportajes, documentales y ficción. Los dos primeros acostumbran a interpretar y describir el pasado con técnicas informativas y periodísticas, mientras que la ficción genera una narrativa que fomenta la introspección reflexiva, y es capaz de producir un sentido histórico, en lógica al carácter televisivo como suministrador de significaciones colectivas populares (Edgerton & Rollins, 2001, pp. 1-5).
De hecho, la ficción es más efectiva a la hora de transmitir un sentimiento o de crear un estado de ánimo. Ricoeur (1996) señala la necesidad ineludible del "entrecruzamiento entre la ficción y la historia" para poder construir cualquier tipo de relato sobre el pasado, ya sea imaginario o no (pp. 901-917). La ficción basada en hechos reales provee al relato de un mayor gradiente de autenticidad, lo que suscita la curiosidad e identificación en la audiencia, y humaniza a los protagonistas de la historia (Miras, 2013, p. 235).
Además, las narrativas ficcionales que revisan el tiempo pretérito pueden también disponer de recursos propios del relato informativo, e incluso del formativo, y conformarse como un instrumento valioso para constituir pedagogía social. En este aspecto, la ficción televisiva histórica se erige como una herramienta educativa fundamental que contribuye en la construcción de cosmovisiones e identidades (Belmonte & Guillamón, 2005).
En el presente siglo, las series de ficción se han convertido en uno de los contenidos televisivos más carismáticos y atractivos de la programación. Estas obras han expandido el género histórico y han reinventado una cultura visual que apela a una audiencia global (Edgerton & Rollins, 2001), porque sus relatos representan objetos, sujetos y hechos pasados, y, además, nos ofrecen la posibilidad de interpretarlos.
Las series son un recurso óptimo para narrar contenidos históricos al posibilitar el desarrollo de narrativas extensas, para contar con detalle y con esto favorecer la explicación de períodos, hechos o personajes del pasado de un modo complejo. Así mismo, la naturaleza serial incita a experimentar una práctica continua y constante, que facilita la percepción y el aprendizaje de la historia. La fusión de ficción y realidad en series de televisión que tratan temas históricos subraya la relación entre narrativa, representación y memoria histórica (Lotz, 2014).
La ficción histórica televisiva tiene el potencial de formular narrativas emocionales, próximas y reconocibles para la audiencia. Realmente, "hoy en día, la principal fuente de conocimiento histórico para la mayoría de la población es el medio audiovisual" (Rosenstone, 1997, p. 29). Por eso, el formato histórico es rentable en términos comerciales, de captación de público, de valor de marca y de atracción de políticas institucionales.
Adicionalmente, es un factor relevante en las tácticas de competencia entre cadenas, en la exportación, adaptación y venta de formatos, y en la crítica, en particular en la obtención de galardones de prestigio. Baste citar ejemplos de ficción histórica dramática que refiere a diversos géneros y nacionalidades, como The Crown (Netflix, 2016-2023); Peaky Blinders (BBC, 2013-2022); Deadwood (HBO, 2004-2006); Roma (HBO, 2005-2007); Band of Brothers (HBO, 2001); o las españolas La peste (Movistar+, 2018-2019) e Isabel (TVE, 2012-2014).
Es notorio que las series han ampliado los espacios de representación del pasado. En este ámbito, la representación del nacionalsocialismo y el Holocausto es recurrente en la ficción televisiva, y ha sido trabajado desde diferentes perspectivas, formatos y géneros. Estas materias se presentan como sucesos históricos capitales en la cultura occidental, por considerarse un paradigma de la violencia y un axioma de la transgresión a los derechos humanos. Se trata de una realidad social que ha motivado museos, memoriales, homenajes, y ha sido objeto tanto de investigaciones académicas como de representaciones artísticas, literarias y audiovisuales.
La ficción televisiva, como uno de los máximos exponentes de la cultura popular contemporánea, ha contribuido a extender la historia pública de estos eventos. Por eso, este trabajo estudia las representaciones del nazismo y el Holocausto en las series televisivas de ficción española de la era digital. La propuesta también pretende ahondar en la construcción del discurso histórico en la ficción para señalar claves de significación relevantes.
1. Estado de la cuestión y antecedentes audiovisuales
El debate sobre la representación del Holocausto comienza en los años cincuenta, tras la Segunda Guerra Mundial. Adorno (en Miras, 2013), después de los crímenes perpetrados por los nazis, sostiene en Cultural Criticism and Society (1949) que "escribir poesía después de Auschwitz es barbarie" (p. 230). Este aforismo, que aparece en un ensayo que alienta a que el arte sea consciente del genocidio judío, articula dos corrientes enfrentadas.
La primera propone límites en la representación de la Shoah. El exterminio fue un episodio tan catastrófico y salvaje, de tal magnitud, que no existe imagen que pueda representarlo. Para Gerard Wajcman (en Burucúa & Kwiatkowski, 2014), el Holocausto es inimaginable e irrepresentable: "Los límites de la representación son radicales ontológicos, es imposible para cualquier conciencia voluntaria ver o imaginar el Holocausto, e intentarlo significa una afrenta moral imposible de remontar" (p. 19).
Esta corriente excluye, por poco ético, el recurso del fondo documental y de la ficción, y considera que la forma apropiada de contar el Holocausto es mediante la palabra del testigo. Claude Lanzmann se convierte en adalid de esta tesis con Shoah (1985), un documental prolijo —de 566 minutos de duración— filmado en los antiguos campos de exterminio, que compone una representación dominada por la memoria personal, ensamblada exclusivamente con testimonios de víctimas, testigos presenciales, colaboradores y verdugos, sin imágenes de archivo. Así, se instaura una forma de relatar el suceso, una especie de "modo de representación holocaústico" (Rodríguez Serrano, 2013, p. 104).
Frente a esta opción, otros autores defienden que, como cualquier hecho acontecido, el Holocausto es representable. Jorge Semprún, prisionero un año y medio en Buchenwald, reivindicaba el poder catártico de la ficción (Mendieta, 2018, p. 265). Georges Didi-Huberman considera imprescindibles las imágenes de archivo de los campos de concentración para comprender lo ocurrido.
En Images malgré tout (2003), analiza cuatro fotografías1 tomadas, en agosto de 1944, por Alberto Errera, un judío-griego miembro del Sonderkommando2 de Auschwitz-Birkenau. "Gracias a estas imágenes, disponemos, pese a todo, de una representación que, desde ese momento, se impone como la representación por excelencia, la representación necesaria" (Didi-Huberman, 2004, p. 66).
En el ensayo explica el poder de la imagen para comprender el mal, y contesta a la corriente contraria: "¿Cómo va a ser impensable [el Holocausto] si fue pensado?, ¿cómo va a ser indecible e irrepresentable si ha sido dicho, contado y representado mil veces? Por tanto, el horror puede y debe imaginarse, y las fotografías, de hecho, ayudan" (Sáez de Urabaín, 2015, p. 239). Didi-Huberman también estima que la ficción es otra opción para acercarse al horror, siempre que esta discurra por cauces éticos (Mendieta, 2018, p. 262).
El debate evoluciona y va situando el foco en el contenido, en el qué y en el cómo se representa. "El problema no es saber si se puede o se debe o no representar, sino qué se quiere representar y qué modo de representación se elige para este fin" (Rancière, 2005). La necesidad de la representación se cuestiona debido a la excepcionalidad violenta del hecho y al respeto a las víctimas. "Cualquier traspiés en la representación histórica resonaría no como un error, sino como una violación, una traición a la memoria de las víctimas" (Baer, 2006, p. 90).
En clave audiovisual, el tema nazismo-Holocausto se introduce mundialmente en el debate público proyectado desde los medios con el juicio a Adolf Eichmann, exoficial de las ss y criminal de guerra —por su papel en la deportación a los campos de concentración—, capturado por el Mossad, en Argentina, en mayo de 1960. Al año siguiente, el productor Milton Fruchtman convence al gobierno israelí de que televise el proceso judicial con el objeto de globalizar la causa.
El elegido para dirigir la cobertura televisiva es Leo Hurwitz, que venía de desarrollar la primera televisión en directo como jefe de producción de la CBS y había realizado dos películas sobre el exterminio judío. Las transmisiones fueron en vivo, se emitían por circuito cerrado a un teatro en Israel y, posteriormente, se enviaban en cinta de video a las cadenas de televisión de todo el mundo. El proceso produjo un seguimiento periodístico profuso que contribuyó a difundir mundialmente la temática, amplificada después con el célebre ensayo de Hannah Arent: Eichmann en Jerusalén (1963).
Existe un número considerable de obras audiovisuales que refieren al nacionalsocialismo-Holocausto, pero aquí se reseñan las producciones con mayor incidencia en el debate académico sobre la representación. En este sentido, las dos primeras obras relevantes son de producción europea, y destacan por cuestiones divergentes. Nuit et Brouillard (Alain Resnais, 1955) es una producción francesa que se ajusta al formato del documental didáctico, e invoca la legitimidad del uso de las imágenes para representar el suceso.
Con poco más de media hora de duración, se considera clave por su fidelidad a los hechos y por mostrar las prácticas y la crudeza de los campos de exterminio. El guion, elaborado por el superviviente —y poeta— Jean Cayrol —con la colaboración de historiadores—, emplea imágenes en blanco y negro incautadas del archivo documental nazi, que exponen las selecciones, deportaciones y situaciones en los campos de concentración, y las complementa con otras, en color, que alcanzan el presente al trazar un recorrido que discurre sobre la geografía vacía de Auschwitz. La cinta apela a la memoria y, más que a la sociedad alemana, acusa la responsabilidad colectiva respecto de las atrocidades nazis. Noche y niebla contó con el apoyo de los supervivientes: colaboraron en la creación y manifestaron su conformidad con la cinta (Miras, 2013, p. 239).
Por el contrario, la ficción italiana Kapò (Gillo Pontecorvo, 1959) recibió críticas severas que acusaban a su director de "fetichizar la imagen". En particular, por mostrar un plano que recrea el cadáver de la actriz Emmanuelle Riva, después de que su personaje se arroje de forma voluntaria contra las vallas electrificadas del campo de concentración. "El hombre que en ese momento decide hacer un travelling hacia delante para encuadrar el cadáver en contrapicado, teniendo el cuidado de inscribir exactamente la mano levantada en un ángulo de encuadre final, ese hombre merece el más profundo desprecio" (Rivette, en Daney, 1992). Desde aquí, los diferentes intentos por llevar la temática a la ficción fueron criticados: "No ha habido ningún intento de relatar el exterminio nazi de los judíos europeos que no haya producido —con debidas variaciones— su polémica correspondiente" (Arias Maldonado, 2015).
En los años setenta, tras el contexto de la guerra de los Seis Días (1967) y la del Yom Kipur (1973), los estudiosos de la memoria de la Shoah coinciden en subrayar la importancia de la primera serie de ficción televisiva: Holocaust (NBC, 1978), premiada con seis Emmy, incluido el de mejor serie. Su emisión constata la capacidad televisiva para divulgar la temática a un público masivo, al cosechar audiencias espectaculares en Occidente —120 millones en Estados Unidos, 20 en Alemania (Kaes, 1989) y 16 en España, la más vista del año (Masa de Lucas, 2024, p. 62)—.
La producción, dirigida por Marvin J. Chomsky con guion de Gerald Green, y un reparto afamado —Meryl Streep, James Woods—, responde a una vocación comercial. Es decir, trama y desarrollo argumental simplificado, limitada profundización psicológica de los personajes, empleo de la música con efectos melodramáticos, escaso rigor histórico, final feliz, etc. No obstante, el éxito de la serie fue consecuencia de su configuración como ficción, concretamente de su enfoque individual en detrimento de lo colectivo, al situar el punto de vista en la crónica de dos familias: una víctima y otra ejecutora.
Aunque la obra juega con cierta trivialización de los acontecimientos, el público comenzó a concienciarse —a comprender y a recordar— el acontecimiento. Para algunos, esta ficción emplea la reflexión histórica como estrategia de la industria cultural para comercializar nuevos productos (Zielinski, 1980). Para otros, tiene un papel positivo por despertar la conciencia de alemanes y austríacos, quienes no creían, o no sabían, lo que había sucedido. Así, una serie creada en Hollywood era capaz de lograr lo que el periodismo no había conseguido después de la guerra (Anders, en Latini, 2015, p. 120).
Por ejemplo, en España significó la ruptura con la tradición franquista de silenciar el Holocausto, y el tema se convirtió en memoria cultural, aunque su momento de auge y popularidad se dio en los años noventa (Masa de Lucas, 2024, p. 72). A partir de la emisión de Holocaust, la temática tuvo una progresión exponencial que la catapultó como el trauma universal de Occidente (Stella, 2019).
En este contexto de expansión como modelo de memoria, se inscribe Schindler's List (Steven Spielberg, 1993), que consolida el éxito de la representación histórica de la temática concebida por la cultura popular estadounidense (Bevilacqua, 2014). Se trata de un relato construido con altos valores de producción, con una narrativa emocional y una estética ostentosa, que banaliza y —a la vez— globaliza el tema con un esquema simple: Alemania es culpable, Israel es víctima, Estados Unidos es salvador. La película propone un final que se presta a confundir la excepción como norma, al contraponer el destino de los dos protagonistas: el empresario alemán deviene en héroe, reconocido por las víctimas, mientras el oficial nazi es el villano ajusticiado en la horca (Shlomo Sand, en Rueda, 2013, p. 980).
A pesar de ser multipremiada —siete premios Óscar—, la película tuvo detractores, que oscilaron entre el rechazo y la reprobación por frivolizar la tragedia y realizar una representación que mercantilizaba el sufrimiento (Mendieta, 2018, p. 264); y los que reconocían que preserva acontecimientos en la memoria histórica globalizada (Baer, 1999, p. 116).
Su planteamiento, de hecho, inspiró varias adaptaciones para otras naciones con el mismo esquema, como la italiana: El Consul Perlasca (Alberto Negrin, 2002); o, la española, El Ángel de Budapest (Luis Oliveros, 2011). Posteriormente, otras producciones han continuado esta senda, que proporciona óptimos resultados comerciales, de situar el principal reclamo en la representación del sufrimiento de las víctimas y en los héroes imprevistos: La via è bella (Roberto Benigni, 1997); The Pianist (Roman Polanski, 2002); The Boy in the Striped Pijamas (Mark Herman, 2008).
El punto determinante del debate sobre la representación lo marca el largometraje húngaro Saul fia (László Nemes, 2015), ganador del Festival de Cannes y del Óscar a la mejor película no inglesa. El filme concita el acuerdo de las dos corrientes debido al original planteamiento ético y estético de representación. Se considera una forma precisa de narrar por el modo de emplear la imagen —primeros planos constantes, limitación de la profundidad de campo— y la banda sonora —compuesta de silencios reveladores, diálogos irreconocibles, gritos de verdugos, alaridos de las víctimas—. La cámara no se despega del protagonista en ningún momento para que el público acreciente su experiencia sensorial de miedo y verdad (Mendieta, 2018, p. 271).
Como se ha visto, la representación en el audiovisual ha empleado fórmulas variadas. A pesar de este constante reciclaje, el público del siglo XXI está ya familiarizado con la evocación de este hecho histórico. Falta determinar si en la ficción televisiva de producción española existen formas diferentes de evocar este capítulo del pasado, si transforman de alguna manera los modelos de alusión o si existen pautas concretas debido a una mirada nacional específica.
2. Metodología
En esta investigación se analizan los relatos de ficción televisiva española que abordan la representación del nacionalsocialismo y del Holocausto. Para ello se selecciona una muestra (ver tabla 1) que considera todas las series de producción española, emitidas en el siglo XXI, que planean sus temáticas y sitúan sus tramas y personajes en un escenario que remite tanto al nazismo como al genocidio contra los judíos de Europa durante la Segunda Guerra Mundial.
Tabla 1. Muestra de series objeto del trabajo

Fuente: elaboración del autor.
La elección responde a la necesidad de delimitar temática y temporalmente y, también, de dotar al trabajo de una mayor contemporaneidad, porque busca observar las diferentes formas en que el nacionalsocialismo y el Holocausto se muestran en la producción española que se dirige a una audiencia potencial española. La pertinencia de estos títulos se justifica, además, por su vinculación con la ficción histórica que comprende prácticas de memoria audiovisual.
Se entiende que en este estudio de producciones televisivas confluyen alusiones —a las víctimas del Holocausto y a los perpetradores nazis— articuladas mediante planteamientos históricos singulares (nacionales) y generales (internacionales), que trazan una resignificación a partir de premisas temáticas diferentes, y de personajes, acontecimientos y temporalidades diferenciadas.
Como se ha dicho, este artículo trabaja sobre la representación, y para poder entenderla en toda su dimensión se propone un estudio sistematizado segmentado en etapas. La primera describe una aproximación a determinados antecedentes de la representación del nazismo y el Holocausto en la imagen audiovisual, con el fin de comprender el debate de la representación de este tema, y de apreciar cómo el contenido de la memoria y su proyección en el audiovisual se ha ido modificando con el paso de los años. La segunda fase analiza las claves de contenido de las ficciones que coinciden en su alusión explícita al nazismo o al Holocausto. En concreto, se explora la presencia, caracterización y transmisión del nazismo y el Holocausto dentro de las coordenadas de los estudios televisivos.
Para alcanzar esta meta se desarrolla un análisis cualitativo de contenido. En correspondencia con este diseño, se aplica un instrumento de análisis ad hoc a cada ficción. Este considera: 1) la articulación narrativa: géneros, estructuras, temporalidades y temáticas; 2) la detección y tipificación de marcas de pertenencia nacional: espacios, escenarios y ambientaciones; 3) la representación nacionalsocialista y del Holocausto presente; y 4) los significados generales de la narración y su relación con los discursos de memoria, política y valores.
En la tercera etapa se interpreta cómo las producciones televisivas configuran sus contenidos y qué niveles de significación trabajan. En este sentido, conviene subrayar que la ficción televisiva histórica debe ser interpretada desde su especificidad generalista, es decir, como el resultado de unos determinados modelos productivos, narrativos y comerciales situados en una época determinada y dirigidos a una audiencia concreta. Al mismo tiempo, la ficción televisiva se sirve de un conjunto de recursos discursivos —el narrador y el punto de vista, la estructura temporal, la decisión de rememorar fechas o escenarios determinados— que le permiten plantear diferentes mapas de significación (Galán & Rueda, 2013).
La hipótesis de partida considera que las prácticas de representación realizadas en España se inscriben en estrategias narrativas complejas, en las que se observan claves formales y culturales que remiten más a las reglas de formato del entretenimiento que a productos audiovisuales pensados como instrumentos pedagógicos de memoria sobre el genocidio judío y el nazismo.
Al mismo tiempo, se estima como hipótesis que estas series emplean mecanismos narrativos que contribuyen a la reconstitución del pasado y que se despliegan en afinidad con coordenadas nacionales y socioculturales de la producción y del público al que se dirigen. Por lo tanto, comparten una orientación similar aportando relatos en los que el pasado sirve como clave para explicar el presente.
Este trabajo entiende al medio televisivo como elaborador de discursos destinados a un público masivo, que establecen relaciones de sentido y percepción del pasado. Los formatos de ficción que se desarrollan se consideran contenedores y transmisores de ideología y de pautas de comportamiento que persiguen empatizar e implicar emocionalmente al espectador, mediante la fabulación de acontecimientos enmarcados en diferentes contextos históricos (Buonanno, 2012, pp. 13-22).
Este estudio es original e innovador, puesto que la alusión, la identidad o la presencia española suelen ser obviadas por las producciones internacionales dedicadas a la Segunda Guerra Mundial, al nazismo o a la Shoah. También porque el tema en el audiovisual ha mantenido un debate continuo. Aunque la controversia se ha vinculado más con la ficción cinematográfica que con la televisiva, es necesario consignar que las series de televisión están cobrando mayor protagonismo y peso en la cultura del entretenimiento del presente siglo. Por último, el desarrollo de esta temática resulta de interés por la progresiva desaparición de los últimos supervivientes y la relación de esta circunstancia con el papel didáctico que han de practicar los relatos televisivos de ficción para mantener viva la memoria.
3. Resultados
3.1. Género, estructura, temporalidades y temáticas
Las series que componen la muestra se conciben con una propuesta híbrida, que mezcla géneros diversos. Todas coinciden en emplear una representación histórica para confeccionar sus argumentos, y todas se adscriben al ámbito dramático. Así, el género recurrente es el melodrama histórico, que cuenta con cinco títulos (Dime quién soy, El tiempo entre costuras, Gernika bajo las bombas, Los pacientes del doctor García y Operación Barrio Inglés); seguido del formato biopic, con tres (Andorra, entre el torb i la Gestapo, El Ángel de Budapest, Severo Ochoa. La conquista del Nobel). Se cuentan, además, dos propuestas que sobresalen de estos parámetros: Jaguar, en la que prima el género de acción, o thriller; y El ministerio del tiempo, que junta la ciencia ficción con el dramedia.
Las estructuras narrativas son lineales y siguen órdenes cronológicos que se ciñen a períodos narrativos dispares: tres días en Gernika; una semana en Jaguar; un año en El Ángel de Budapest u Operación Barrio Inglés; o varias décadas, como en El tiempo entre costuras, Severo Ochoa, Los pacientes del doctor García o Dime quién soy. Estas últimas consideran períodos temporales extensos porque explican la historia de vida del personaje principal.
Son excepcionales los relatos que acuden al empleo de diferentes líneas temporales. Por ejemplo, en Jaguar se recurre al pasado para mostrar la experiencia en los campos de concentración nazis de sendos protagonistas; o en Operación Barrio Inglés se usa para enseñar cómo reclutan los servicios de inteligencia ingleses y alemanes a la protagonista. En estos casos, se trata de breves analepsis que permiten justificar, mediante economía narrativa, las acciones en el presente de los personajes.
Respecto de los temas, estos están condicionados por la ubicación temporal de las narrativas en la Segunda Guerra Mundial, y se pueden dividir entre los que cuentan la oposición a los nazis, que son la mayoría: formando parte de los servicios de inteligencia, integrando la resistencia o luchando de forma directa contra ellos; y los que tratan de españolizar el Holocausto, como en Jaguar y El Ángel de Budapest. En otros casos, como Dime quién soy, Severo Ochoa u Operación Barrio inglés, reservan espacios, personajes y tramas secundarias de su dilatada duración para referenciar la persecución de los judíos.
Por último, la mitad de la muestra son adaptaciones literarias que devienen en ficciones televisivas. Tanto desde el género de la memoria, como Andorra, entre el torb i la Gestapo, obra del propio protagonista, el político Francesc Viadiu; o de la investigación periodística, como El Ángel de Budapest, trabajo de Diego Carcedo; como de la novela de ficción, como Los pacientes del doctor García, que adapta la novela de Almudena Grandes; El tiempo entre costuras, que se basa en el best-seller de María Dueñas; o Dime quién soy, que se inspira en el texto de Julia Navarro.
3.2. Marcas de pertenencia nacional: espacios, escenarios, ambientaciones
Como se ha dicho, las narrativas se ubican, mayoritariamente, en el contexto histórico de la Segunda Guerra Mundial. Algunas se encuadran en determinados momentos de esa cronología, y otras la recorren de principio a fin. Solo se cuentan dos títulos fuera de ese período: Gernika bajo las bombas y Jaguar. La primera se sitúa en el año 1937, en el transcurso de la Guerra Civil Española, cuando la Legión Cóndor alemana que combate como aliada del bando sublevado contra el gobierno de la Segunda República bombardea la localidad vasca.
La segunda se emplaza en 1962, en pleno franquismo, cuando algunos nazis perseguidos por crímenes de guerra tratan de huir de Europa. Es decir, dos momentos históricos que no pertenecen propiamente a la guerra mundial, pero que se relacionan con ella trazando una suerte de previa y posterior, que además se concreta con la participación de alemanes en territorio español.
La guerra mundial es, por lo tanto, transversal al objeto de estudio y provoca que los espacios que se emplean tengan un carácter internacional, independientemente de su localización. Porque se localizan fuera de España, en zonas fronterizas, como Andorra, Francia, Portugal y Marruecos; o en espacios más alejados, como Alemania, Polonia, Inglaterra, Grecia, Hungría, Rusia o Argentina. También se emplean escenarios españoles —Madrid, Huelva, Almería o Gernika—, pero en estos casos se usa la fórmula de introducir tramas y personajes extranjeros para transponer el cosmopolitismo al interior del país, con nacionalidades que componen una síntesis de los bandos de la contienda, sobre todo británicos y alemanes.
Tabla 2. Series de televisión y países representados

Fuente: elaboración del autor.
El leitmotiv de la Segunda Guerra Mundial propicia que los personajes españoles —mujeres y hombres— se desempeñen realizando actividades relacionadas con el conflicto. Los personajes españoles suelen adscribirse al bando aliado, luchan en la resistencia, sirven en la diplomacia o forman parte de los servicios de inteligencia británicos. Llevan a cabo labores para combatir a los nazis: crean rutas para ayudar a los aliados a traspasar la frontera franco-española; desarrollan profesiones políticas o diplomáticas; combaten a los nazis tratando de detenerlos; o practican el espionaje. En este sentido, llama la atención cuántos personajes foráneos (alemanes, ingleses, franceses o italianos) saben hablar español —con marcado acento extranjero—, y qué escasos son los españoles que dominan otras lenguas. Solo dos protagonistas (Dime quién eres, Andorra) se comunican en un idioma distinto del español.
La muestra de series analizadas plantea una identidad nacional desde una perspectiva personal, que suele depositarse en los y las protagonistas principales de cada relato. Este primer escalón individual-español es el que conduce después al contexto bélico-internacional, en el que aparece la idea de defender una identidad, pero más referida al ámbito democrático que al territorial.
Por eso, los protagonistas españoles protagonistas integran el bando de los aliados vinculándose a valores como la libertad o la democracia, y pugnando contra los nazis, que representan el totalitarismo, la intolerancia y la brutalidad. No obstante, también existen personajes españoles secundarios vinculados o en connivencia con el franquismo y el nazismo (en El tiempo entre costuras, Operación Barrio Inglés, Dime quién soy, El ministerio del tiempo). Estos suponen una amenaza para los protagonistas y sirven para incidir en las conexiones del franquismo con el Eje.
Algunas obras poseen una marcada identidad española. Por ejemplo, El Ángel de Budapest acentúa el heroísmo español de Ángel Sanz Briz, encargado de negocios de la embajada húngara, convertido en un ejemplo de persona para la memoria española en el contexto de la persecución de los judíos. También Jaguar compone una identidad hispana porque personifica en un grupo de españoles la experiencia de los supervivientes del Holocausto; porque ubica la narración exclusivamente en el territorio hispano; y porque transita la memoria histórica al reflexionar —de alguna manera— sobre la connivencia de la dictadura con los nazis y su rechazo a los españoles supervivientes de los campos de exterminio. Igualmente, es excepcional el caso de Andorra, entre el torb i la Gestapo, ya que muestra un marcado discurso identitario andorrano-catalán, que se apoya en el uso constante de la lengua catalana; en contrastar los personajes andorranos y catalanes con los españoles; y en el recurso de diálogos y acciones que permiten observar diferencias en la identidad de los protagonistas.
La ambientación de estas producciones se dispone al servicio de la convención del género histórico, y el pasado se compone con el empleo de la escenografía: vestuarios, atrezos y decorados —más logrados en interiores que en exteriores—, que configuran marcos de reconocimiento e imágenes de evocación básicas para la audiencia. La ambientación suele relacionarse de modo dialéctico con el presente, recurriendo a detalles, como mostrar un mayor y constante consumo de tabaco en los personajes; o incidiendo en aspectos más trascendentes, como subrayar el protagonismo femenino en las historias. Sin embargo, en otras ocasiones, el relato se aleja del discurso histórico al empeñarse en conflictos amorosos, que parecen emplear códigos simplificados acordes a un producto audiovisual más emocional que instructivo.
3.3. La representación nacionalsocialista y del Holocausto
El nacionalsocialismo se representa en las diez series de la muestra de estudio, mientras que la temática sobre la persecución de los judíos aparece en la mitad de los títulos.
En las series españolas el nazismo se describe a partir de las acciones y los diálogos de los personajes nazis o sus simpatizantes. En menor medida también usa la parafernalia ornamental que suele acompañar este tipo de producciones, como la profusión de esvásticas —en brazaletes, banderas o lienzos—, los retratos y bustos de Hitler, los uniformes, y, en algunos casos, también en el empleo de imágenes de archivo.
Los personajes nazis se dividen en dos grupos: esbirros y jefes. El primero lo forman nazis anónimos al servicio de sus superiores y su misión es ejecutar sus órdenes. Es un grupo numeroso, con presencia en todas las series, aunque desde el punto de vista narrativo ofrecen personajes planos, maniqueos, que se construyen en torno a los rasgos de obediencia, altanería, intimidación y violencia.
El segundo grupo de los jefes, a pesar de que ocupa un mayor espacio diegético, comparte con los esbirros su escasa profundidad. El grupo de jefes se subdivide en los que apelan a una referencia real, y los que son ficcionales. Entre los irreales, destaca Jürgen, el villano de Dime quién soy, un SS, comandante de un campo de concentración —ficticio— en Polonia.
Viste de forma impecable, escucha la Sonata N° 2 de Gieseking al piano en su despacho, que está decorado con esvásticas, un cuadro gigante del Führer y tiene vistas al patíbulo para poder seguir los ahorcamientos. Jürgen desea a la protagonista, pero, al mismo tiempo, desconfía e intenta acabar con ella. Por su parte, los jefes inspirados en personajes reales coinciden en varias series.
Un ejemplo es Clara Stauffer, simpatizante nazi y militante de la Sección Femenina de la Falange, que durante la Guerra Civil estuvo al frente de la Oficina de Prensa y Propaganda; o Josef Hans Lazar, diplomático del Tercer Reich y propagandista en la España franquista (Los pacientes del doctor García y Jaguar). También se sitúan otros nombres reales, como el responsable de la Legión Cóndor, Wolfram von Richthofen (Gernika); Aribert Heim, el Dr. Muerte, apodado así por sus experimentos con reclusos en Mauthausen (Jaguar); Adolf Eichman, encargado de las deportaciones judías y responsable del transporte en la solución final (El Ángel de Budapest); el empresario hispanoalemán Johannes Bernhardt (El tiempo entre costuras); y un grupo de mujeres, como la baronesa de Petrino, Gloria von Fürstenberg-Herdringen o Berta Sterling (El tiempo entre costuras); e incluso aparecen caricaturizados jerarcas nazis, como Hitler o Himmler (El ministerio del tiempo).
Un personaje real recurrente es Otto Skorzeny, 'Caracortada', coronel al mando de la Unidad de Operaciones Especiales durante la guerra (se convirtió en 'el hombre más peligroso de Europa' después de rescatar a Mussolini), que aparece en Los pacientes del doctor García y Jaguar, porque en la posguerra vivió en Madrid, donde gozó de inmunidad, prestigio y popularidad por sus hazañas militares, y se le vinculó con Odessa, la red que ayudaba a los nazis a escapar de Europa.
Llama la atención que entre todos los alemanes que muestran las series españolas solo se muestre uno diferente: Max von Schumann, en Dime quién soy, quien se desempeña como militar en el Ejército alemán y, al mismo tiempo, conspira contra el gobierno nazi. Este personaje parece basarse en el barón Von Stauffenberg, quien planificó y lideró el atentado frustrado del 20 de julio de 1944 contra Hitler. Sin embargo, este soldado —médico, militar, educado y bien parecido— que se distancia del perfil de representaciones alemanas, está casado con una nazi convencida y lucha con el Eje en la guerra mundial.
En lo referido a la representación del Holocausto, El Ángel de Budapest cuenta cómo se evitó la deportación a los campos de exterminio de cerca de 6000 judíos, en 1944, gracias a la intervención del español Ángel Sanz Briz. La producción obtuvo la mejor cuota de pantalla en su año de emisión (tve, 2011), a pesar de lo que, a priori, se aleja de la audiencia generalista española el contexto de la ficción —los regímenes húngaros—.
La serie acentúa la naturaleza histórica del relato creando un entorno de credibilidad con la leyenda: "Basada en hechos reales", y ocupando técnicas informativas al ir explicando e ilustrando el desarrollo histórico con material de archivo. Es notable la construcción de memoria española que realiza la producción desde el protagonista, modélico en su implicación y reacción ante la persecución de los judíos. La ficción parece reelaborar una versión española del Óscar Schindler de Steven Spielberg.
Por su parte, Jaguar plantea un ejemplo diferente y peculiar sobre la representación del Holocausto. Cuenta la historia de una española que persigue al comandante de un campo de exterminio, porque quiere vengar la muerte de su familia. Justo cuando da con él, aparece el grupo Jaguar, un pelotón de cazadores de nazis cuyo objetivo es capturarlos para llevarlos ante la justicia. Todos comparten que son supervivientes de campos de concentración (Mauthausen, Auschwitz, Dachau, Buchenwald), y esta experiencia los une en objetivos, acciones y valores.
La serie trabaja la idea de la recuperación de la memoria y, al mismo tiempo, juega con la estetización de la violencia e introduce la idea de que, en la lucha contra la ignominia nazi, el fin justifica los medios. Así, desde lo formal presenta un planteamiento en el que los roles de representación de víctima y victimario se construyen de forma inversa: el nazi pasa a ser el perseguido y la víctima, y el recluso del campo de concentración deviene en cazador y ejerce la violencia de forma —aparentemente— legítima, llegando a torturar o —incluso— a matar nazis.
También existen menciones al genocidio en Dime quién soy, en que la protagonista española comparece en el gueto de Varsovia para ayudar a la resistencia, aprovisionando de comida y armas a los judíos durante la noche para permitir la revuelta de abril de 1943 contra las tropas alemanas. Así mismo, en Operación Barrio Inglés se presenta a una española de ascendencia judía que cuenta cómo pierde a sus padres en Polonia después de la invasión alemana.
Cuando la detienen en Huelva, un guardia civil la interroga y la desprecia por ser judía ("Los tuyos no son de fiar. Dejaremos a los de tu calaña en manos de los alemanes. Seguro que ellos saben qué hacer"). Esta trama se completa con la historia de dos refugiados austríacos judíos sefardíes, padre e hija, a quienes los agentes ingleses ayudan a salir de España en dirección a Argentina.
Estas representaciones buscan españolizar el Holocausto situando personajes víctimas de la barbarie nazi por ser judíos descendientes de la rama sefardí.
4. Discusión y conclusiones
La ficción histórica española analizada propone temas, enunciados y relatos sobre el nacionalsocialismo y el genocidio judío dirigidos al consumo doméstico. Es decir, se adapta el discurso dirigiéndolo a personajes, conflictos o escenarios que implican a lo español y se alude al costumbrismo de su historia social. Por este motivo, no extraña que, en general, se tienda a la articulación de propuestas biográficas e historias de vida.
Unas son protagonizadas por personajes reales dentro del género de un biopic con trazas de realidad —Andorra, entre el torb i la Gestapo, El Ángel de Budapest, Severo Ochoa—; y otras se formulan enmarcando personajes de ficción en un pasado verosímil, con referencias personales e históricas reales, aunque embutidas en historias de corte melodramático y tono hagiográfico —Los pacientes del doctor García, Operación Barrio Inglés, Dime quién eres o El tiempo entre costuras—.
Las primeras articulan relatos explicativos que muestran a personajes españoles que —por su talento científico, por su humanidad o por su compromiso democrático— destacan en el contexto universal. Estas obras anclan el relato a la realidad, mediante recursos documentales, como el "Basado en hechos reales", la descripción del contexto histórico al inicio de los capítulos, el empleo de imágenes de archivo, la ubicación de los personajes en coordenadas temporales y espaciales, y el epílogo para ampliar información al finalizar la obra. Estas series aportan pedagogía, reivindicación, y una defensa por intermediación de los valores democráticos (Ángel Sanz Briz), de las libertades (Severo Ochoa) y de la resistencia contra los nazis (Francesc Viadiu).
Las segundas realizan una representación del pasado con registros más ornamentales que explicativos. Es decir, el contexto histórico afecta a las y los protagonistas, pero los hechos, protagonistas y referencias reales se alteran, simplificados y, a menudo, sin profundidad, como alertaba Rosenstone (2017), por lo que la historia no aporta un valor didáctico o reivindicativo. No obstante, en estas obras se conjugan —aunque de refilón— tópicos interesantes, como la lucha contra los totalitarismos, la connivencia del franquismo con los nazis, la inacción de los aliados tras la Guerra Civil o el papel del servicio de inteligencia británico en España.
Incluso, en Los pacientes del doctor García se aprecia una vindicación del bando republicano, del Partido Comunista, así como de las personas anónimas que resistieron por sus ideas democráticas y de igualdad. En el resto de producciones la historia actúa más como un trasfondo que lleva a las protagonistas a vivir aventuras exóticas y experiencias afectivas. Más que el componente ideológico, a las protagonistas les mueven razones sentimentales —amor, amistad—, por lo que es difícil sostener una lectura de estos relatos en clave de memoria o de recuperación histórica.
En este sentido, son narraciones que, aunque también empleen técnicas para contextualizar hechos históricos al inicio de los capítulos (Operación Barrio Inglés), o refieran a personajes reales (El tiempo entre costuras, Dime quién eres), ofrecen interpretaciones más despegadas de la historia en general, y del nacionalsocialismo o el Holocausto en particular.
Un posicionamiento intermedio sobre la veracidad de la representación histórica en la ficción se observa, por ejemplo, en Gernika bajo las bombas. Aquí se introduce un melodrama con personajes anónimos para relatar, desde lo cotidiano, el suceso del bombardeo en clave de guerra civil y, al mismo tiempo, aplica un barniz pedagógico con el empleo de personajes reales, como el lendakari Aguirre, el general Mola, el coronel Wolfram von Richthofen o el periodista inglés de The Times George Steen, de quien incluso rescata la crónica real que este escribiera tras el suceso.
Es interesante cómo se exponen en la obra las maniobras de desinformación y propaganda que los franquistas hicieron después del ataque, así como el material documental añadido al final de la ficción, en el que aparecen supervivientes reales que cuentan su experiencia durante el bombardeo, y el acto de homenaje del presidente alemán Roman Herzog, reconociendo, en 1997, la culpabilidad de la Legión Cóndor y pidiendo perdón por lo sucedido.
En los dos capítulos analizados de El ministerio del tiempo, la representación histórica difiere. En el primero, integrado en el género de la comedia, se representa a Hitler, aprovechando su encuentro en la estación de Hendaya con Franco, y a Himmler, buscando el Santo Grial en Monserrat. Ambos personajes aparecen parodiados: el Führer, con exagerada irritación, y el jefe de las ss, en contraste con las costumbres españolas ("[El torero] Gallito es un cabrón asesino. Los españoles disfrutan torturando animales"; y "Antes tomaría cianuro que besar a una negra", en referencia al saludo a la Virgen Moreneta).
Sin embargo, el segundo capítulo se construye con un aura dramática, merced a una trama en el campo de concentración francés de Gurs, donde se tortura y se desprecia a los reclusos. El espacio se presenta de forma canónica, con un puñado de prisioneros, envejecidos, sucios, detrás del alambre de espino, y vigilados por soldados alemanes, perros y torres de vigilancia. El contexto histórico —recurrente en la serie— se ofrece al inicio, de forma rápida y escueta, con la excusa de formar en la misión a los funcionarios del ministerio. Hay en El ministerio del tiempo una intención de crear una ficción histórica didáctica, aunque por momentos parece diluirse en la fórmula del entretenimiento por la estructura de sus capítulos.
Finalmente, Jaguar es una ficción que utiliza la idea de memoria histórica como base para generar una serie de entretenimiento. Varios personajes efectúan alocuciones en esta dirección (una significativa, sobre el olvido a los republicanos que lucharon en la Segunda Guerra Mundial frente al cuadro El3 de mayo en Madrid de Goya; y otra innovadora, generando un flashback con los recuerdos del campo de concentración a través de los dibujos en una Biblia), que refieren a la lucha por la libertad, la memoria y la justicia.
El planteamiento incide en la memoria histórica pergeñando distintas reflexiones sobre los supervivientes españoles del Holocausto en la época del franquismo. A veces de forma explícita, como cuando los protagonistas reproducen el discurso real extraído de los supervivientes españoles en la puerta de Mauthausen; y en otras ocasiones, de manera implícita, como cuando se sitúa a España como base en la huida de nazis a África o Latinoamérica, o cuando se alude a personas reales —como Alois Karl Hudal, Clara Stauffer o Aribert Heim— para realzar la credibilidad del relato. A pesar de esto, Jaguar se decanta por el entretenimiento debido a su propuesta formal y a su tono catártico vengativo que hace primar el género de acción sobre el histórico.
En síntesis, se observa que las series de ficción de producción española incorporan claves domésticas que relacionan el Holocausto y el nacionalsocialismo con la historia reciente española, a través de mecánicas de representación, con personajes españoles y marcas territoriales y —en contadas ocasiones— políticas. En algunos casos se percibe el objetivo de proponer una práctica de inserción española en la memoria mediática internacional. Es decir, estas producciones seriadas se barnizan con una pátina pedagógica que busca acercar hechos transnacionales a la audiencia española (Rueda, 2013). El resultado de esta acción es una apropiación y una reterritorialización del hecho histórico que españoliza las temáticas —nazismo, persecución de los judíos— históricas.
Las series de televisión analizadas no siempre respetan la dimensión ética que tendrían que cumplir las obras que aspiran a representar el Holocausto y, en ocasiones, incurren en el riesgo de provocar lo que puede entenderse como una distorsión histórica. También, determinadas ficciones televisivas se sitúan muy lejos de la pureza en el debate audiovisual deontológico, por su afán melodramático y su objetivo comercial. No obstante, la ficción televisiva que se ha estudiado provee una ampliación de la representación del hecho histórico e incorpora, de forma inequívoca, temáticas que enriquecen a los sistemas de memoria españoles.
Agradecimientos
El presente texto forma parte del proyecto de investigación "Las series españolas de televisión del siglo XXI Narrativas, estéticas, representaciones históricas y sociales", investigación financiada por el Programa de Atracción al Talento Investigador de la Comunidad de Madrid. Ref. 2023-5A/sOC-28930.
Notas
1 Estas fotografías, tomadas sin permiso, sirven de testimonio al evidenciar el horror de los campos de exterminio. Dos de ellas están realizadas dentro de la cámara de gas, donde se ve a miembros del comando recoger una pila de cadáveres. Las otras dos están tomadas en pleno bosque, y muestran a distintas mujeres antes de entrar en la cámara de gas.
2 El Sonderkommando era un grupo de prisioneros a quienes la ss confiaban el trabajo en los crematorios de los campos de concentración.
Referencias
1. Arias Maldonado, M. (2015). No es mejor callar: Auschwitz y los límites de la representación. Nueva Revista, 156.https://www.nuevarevista.net/no-es-mejor-callar-auschwitz-y-los-limites-de-la-representacion/
2. Baer, A. (1999). Imagen, memoria e industria cultural: el Holocausto y las propuestas de su representación. Arte, Individuo y Sociedad, 11, 113-121.
3. Baer, A. (2006). Holocausto: recuerdo y representación. Losada.
4. Belmonte, J., & Guillamón, S. (2005). La representación del "otro-mujer" en las pantallas: contenidos fílmicos en televisión y co-educación. Comunicar, 25(2).
5. Bevilacqua, G. (2014). A propósito de La lista deSchindler (Steven Spielberg, 1993): una revisión del "desafío" del cine a la historia moderna. Imagofagia, 9, 1-31.
6. Bordwell, D., & Thompson, K. (2013). Film art: an introduction. McGraw-Hill.
7. Buonanno, M. (2012). Italian rvdrama and beyond: stories from the soil, stories from the sea. University of Chicago Press.
8. Burucúa, J. E., & Kwiatkowski, N. (2014). "Cómo sucedieron estas cosas": representar masacres y genocidios. Katz.
9. Daney, S. (1992). El travelling de Kapo. Trafic, 4. https://www.academia.edu/40837157/El_travelling_ de_Kapo_Escrito_por_Serge_Daney
10. Didi-Huberman, G. (2004). Imágenes pese a todo. Paidós.
11. Edgerton, G. R. (2003). Television as historian: a different kind of history altogether. In G. R. Edgerton & P. C. Rollins (Eds.), Television histories: shaping collective memories in the Media Age. University of Kentucky Press.
12. Edgerton, G. R., & Rollins, P. (2001). Television histories, shaping collective memory in the Media Age. University Press of Kentucky.
13. Galán, E., & Rueda, J. C. (2013). Televisión, identidad y memoria: representación de la Guerra Civil Española en la ficción contemporánea. Observatorio, 7(2). https://doi.org/10.15847/obsOBS722013642
14. Imbert, G. (2003). El zoo visual: de la televisión espectacular a la televisión especular. Gedisa.
15. Kaes, A. (1989). From Hitler to Heimat: the returns of history as film. Harvard University Press.
16. Latini, M. (2015). The vision of the end: Anders on the tv series Holocaust. Cinema & Cie, 15(25), 115-124.https://doi.org/10.316378/epsir-2024-749
17. Lotz, A. D. (2014). The television will be revolutionized. New York University Press.
18. Masa de Lucas, O. (2024). The reception of Holocaust (1978) in Spain: commending and condemning Holocaust memory. The Journal of Holocaust Research, 38(1), 55-73. https://doi.org/10.1080/25785648.2023.2265281
19. Mendieta, E. (2018). Sumergirse en el infierno: El hijo de Saúl y la crisis de la representación de la imagen. Área Abierta, 18(2), 261-275. https://doi.org/10.5209/ARAB.58412
20. Miras, N. S. (2013). Testigos que desaparecen en la noche y se desvanecen en la niebla: Resnais y la memoria del Holocausto. Sesión no Numerada: revista de letras y ficción audiovisual, 3, 226-246.
21. Rancière, J. (2005). El viaje ético de la estética y la política. Fractal. http://www.mxfractal.org/JacquesRanciere.html
22. Ricoeur, P. (1996). El entrecruzamiento de la historia y de la ficción. En Tiempo y narración. III. El tiempo narrado (pp. 901-917). Siglo XXI Editores.
23. Rodríguez Serrano, A. (2013). La muerte que habla: la escritura del Holocausto en "La zona gris". Trama yFondo, 35, 103-116.
24. Rosenstone, R. (1997). El pasado en imágenes: el desafío del cine a nuestra idea de las historias. Ariel.
25. Rosenstone, R. (2017). History on film-film on history. Routledge.
26. Rueda, J. C. (2013). Memoria televisiva y representación de la identidad: la españolización del Holocausto. Bulletin of Hispanic Studies, 90(8), 965-982. https://doi.org/10.3828/bhs.2013.58
27. Rueda, J. C., Coronado, C., & Sánchez, R. (2009). La historia televisada: una recapitulación sobre narrativas y estrategias historiográficas. Comunicación y Sociedad, 12, 177-202. https://doi.org/10.32870/cys.v0i12.1645
28. Sáez de Urabaín, A. (2015). ¿Puede la fotografía mostrar lo inimaginable?: el debate en torno a la representación de la Shoah. Fotocinema, 10, 233-262. https://doi.org/10.24310/Fotocinema.2015.v0i10.5986
29. Stella, M. E. (2019). Holocausto y memoria en los tiempos de la globalización: representaciones en el cine alemán. Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, (77), 85-94. https://doi.org/10.18682/cdc.v77i77.1064
30. Zielinski, S. (1980). History as entertainment and provocation: the tv series "Holocaust" in West Germany. New German Critique, 19, 81-96.
