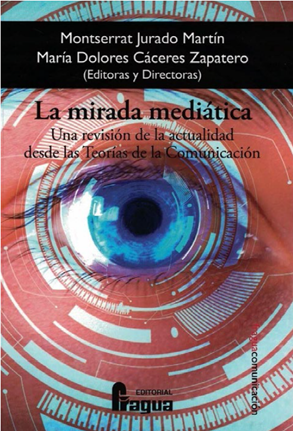
La muerte del escritor y periodista Ramón Lobo en agosto de 2023, pocas semanas después del lanzamiento de este libro, reaviva el interés por analizar y comprender la comunicación social. A lo largo de su vida, Ramón Lobo trabajó para más de una docena de medios y dedicó más de 20 años a ejercer como corresponsal de guerra. Cubrió informativamente conflictos bélicos en todo el mundo, dejando un gran legado periodístico que será analizado y estudiado en las facultades de comunicación de todo el orbe, muy especialmente en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, ya que perteneció a una de las primeras promociones de egresados.
El estudio de la comunicación nos ofrece un valioso conocimiento que permite la innovación, a la vez que revisa periódicamente la práctica profesional para obtener nuevos conocimientos con los que dar forma a nuevos conceptos y teorías. José Luis Piñuel, catedrático emérito de Periodismo de la Facultad de Ciencias de la Información, introduce al lector en el contenido de La mirada mediática destacando cómo la teoría de la comunicación permite comprender mejor quiénes somos y la sociedad que hemos construido merced a la interacción comunicativa, que ha ido ajustando el conocimiento individual y el colectivo a los cambios sociales, a la vez que los ha propiciado.
Las editoras de La mirada mediática, la profesora Montserrat Jurado y la catedrática María Dolores Cáceres, otorgan un sentido finalista a esta obra: la transferencia social de la teoría de la comunicación. A lo largo de diez capítulos, los autores ponen el foco sobre diversas perspectivas teóricas que sirven para el análisis, la explicación y la comprensión de fenómenos comunicativos recientes, de manera que se pone a prueba el conocimiento teórico existente, se revisa y se actualiza, lo que permite mejorar la enseñanza y la práctica profesional de la comunicación mediática.
Sin duda, de la mayor parte de los conflictos bélicos se informa haciendo una dolorosa selección de nombres, hechos e imágenes con los que construir el relato de lo acontecido. En el capítulo 1 del libro, María Dolores Cáceres se ocupa del análisis de una de las imágenes que sobrecogió al mundo en 1972: la fotografía de Kim Phuc, la niña del napalm. Esta imagen supuso un hito en la historia del fotoperiodismo. Desde el prisma teórico de las mediaciones sociales (Piñuel & Lozano, 2006; Martín Serrano, 2004), la autora analiza esta imagen tomada en Vietnam y aborda otros casos de estudio hasta alcanzar un total de diez emblemáticas imágenes del fotoperiodismo. Los casos analizados nos permiten comprobar cómo el poder de la imagen no reside solo en su valor informativo para mostrar unos hechos, sino en su capacidad para convertir lo abstracto en algo concreto y memorable, además de ejercer como símbolo y signo original del conflicto.
El conflicto bélico vivido a las puertas de Europa sirve como caso de estudio para el capítulo 2 de esta obra. La guerra de Ucrania constituye el primer conflicto narrado en tiempo real a través de la red social TikTok, en la que el video es el soporte protagonista. Desde el modelo teórico de La sociedad red, José Alberto García-Avilés analiza la guerra tiktokeada, en la cual el usuario asume un nuevo rol como productor de contenido audiovisual. El autor clasifica las distintas funciones comunicativas de los videos sobre la guerra de Ucrania, describiendo los modos y fines de los usuarios de TikTok. Recogiendo las reflexiones de Marshall McLuhan (1964) y de Manuel Castells (2001) sobre la influencia de los medios y de las redes en las audiencias, García-Avilés destaca el rol de los “comunicadores estrella” en el actual ecosistema digital y remite a la obra de Castells (2008) para explicar cómo la sociedad red se articula en torno a un telar de redes, potenciadas por las tecnologías de la comunicación y la microelectrónica.
Por su parte, Dolors Palau-Sampio, en el capítulo titulado “Radiografía de la desinformación”, presenta varios casos de desinformación para detenerse en el fenómeno vivido durante la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2 como caso de estudio paradigmático, cuyo análisis permite ofrecer un diagnóstico claro y preciso sobre las causas y condiciones políticas, sociales y tecnológicas que provocaron una verdadera “infodemia”. La autora realiza un análisis de los fenómenos de propaganda y desinformación haciendo referencia a figuras como el filósofo alemán Jürgen Habermas, al escritor y periodista Walter Lippmann o a James Clerk Maxwell. Este estudio ofrece detalles concretos sobre cómo las estrategias de desinformación devalúan o pervierten los valores informativos que emanan de teorías indispensables, como la agenda setting, el newsgathering, el priming o el marco teórico del framing.
Es precisamente el marco teórico del framing la perspectiva de estudio privilegiada por Alejandro Barranquero para analizar el fenómeno comunicativo del movimiento Fridays For Future, encabezado por la activista Greta Thunberg. En el capítulo 4, el autor analiza las mediaciones comunicativas y sociales sostenidas entre los medios y este movimiento ambientalista. Los conceptos de “mediaciones” (Barbero, 1987) o de “mediatizaciones” (Couldry, 2004; Couldry & Hepp, 2013) son empleados por el autor para referirse a los usos que hacen los ciudadanos de las nuevas tecnologías. Barranquero logra así desvelar cómo los medios han creado el “efecto Thunberg” a través de una lógica discursiva mediada por sus intereses e interacciones con otras esferas de poder en redes y plataformas.
Al igual que sucedió con el cambio climático hasta el año 2018, el suicidio continúa siendo, en gran medida, un problema social invisibilizado. En el capítulo 5 de esta obra, Carmen Gaona Pisonero explica las causas del silencio mediático y cómo el denominado “silencio reflexivo” ha marcado el tratamiento de este problema en los medios durante las últimas décadas, si bien considera que internet y las redes sociales están contribuyendo a romper ese velo de invisibilidad. Partiendo de la perspectiva de La espiral del silencio de Noelle-Neumann (1995), la autora lleva a cabo un análisis del silencio que ha caracterizado el tratamiento mediático del suicido, así como del efecto “Papageno”. Gaona Pisonero no solo aborda el estudio de las prácticas informativas del suicidio, también analiza el importante vínculo entre comunicación y salud mental.
Para el estudio de la cobertura informativa de un asunto de interés público se aplican habitualmente técnicas que denominamos genéricamente análisis de contenido y análisis del discurso. Dos variables de análisis empleadas habitualmente son las que sirven para medir la frecuencia y duración de las informaciones sobre un determinado tema en los programas de radio o de televisión. “¿Cuánto tiempo merece un muerto en primera página?”. Esta es la pregunta que se hace Montserrat Jurado Martín al comienzo del capítulo 6, dedicado al tratamiento mediático de la erupción del volcán de la isla de Palma mediante el análisis de las informaciones de portada del programa informativo matinal de TVE-1.
Este hecho noticioso, que tuvo lugar en septiembre de 2021, es analizado y comparado con la cobertura de otros temas acaecidos en el mismo período analizado. La autora concluye que existen dos tipos de caducidad en las noticias que determinan el tiempo que se les dedica, tanto sincrónica como diacrónicamente. Partiendo de la hipótesis de la agenda setting (McCombs & Shaw, 1972), se revisan posteriormente distintas perspectivas teóricas que permiten explicar el fenómeno de construcción de la realidad que llevan a cabo los medios.
Esta construcción de la realidad no siempre se hace en torno a la verdad sustentada en hechos y datos contrastables. Las complejas interacciones entre las distintas esferas de poder de la sociedad red provocan que interpretaciones interesadas construyan ‘hechos alternativos’, como los referidos por Juan Miguel Aguado en el capítulo 7, dedicado al análisis de la posverdad, en el que los conceptos de verdad y verdad factual conforman distintas representaciones de lo acontecido.
El autor revisa las estrategias de propaganda propias del siglo pasado y explica el fenómeno de construcción de la posverdad desde perspectivas teóricas como la Escuela de Frankfurt o la teoría política. La figura protagonista de este capítulo es el sociólogo Niklas Luhmann, de manera que su enfoque sistémico es aplicado al análisis de la desinformación y de los “discursos alternativos”. El autor hace un profuso y claro análisis de las aportaciones de Luhmann que nos permite identificar los códigos clave con los que operan los distintos sistemas y subsistemas, para explicar cómo la hipercomunicación está transformando la complejidad social merced a la tecnología.
En la actualidad, son muchos los estudios que advierten sobre la creciente dependencia tecnológica que tenemos tanto social como individualmente. Juan Manuel Barceló-Sánchez retoma este debate sobre los excesos en el uso de la tecnología para analizarlo desde la perspectiva que nos aporta la obra de McLuhan. El capítulo 8 nos sumerge en las reflexiones y hallazgos de McLuhan, quién explica la tecnología como generadora de extensiones de nuestro propio cuerpo, de forma que se han ampliado enormemente nuestras facultades mientras que nuestra biología avanza a un ritmo mucho más lento que estos avances.
A través del mito de Narciso, comprendemos los efectos narcotizantes de la tecnología en nuestra mente, que son causados por nuestra propia necesidad de tecnología y no solo por los intereses de élites con poder. La obra del McLuhan permite ofrecer un enfoque comprensivo del problema, de modo que entendemos qué nos hace dependientes de la tecnología a la vez que la necesitamos para resolver problemas y limitaciones. Esta perspectiva evita la culpabilización y ofrece una visión complementaria y necesaria a la que aporta la perspectiva de la sociedad red.
En el capítulo 9, David Montero Sánchez y José Manuel Moreno Domínguez inciden en el necesario análisis crítico de redes y plataformas como instrumentos de un capitalismo digital que persigue la rentabilidad económica y la intervención en el estado de la opinión pública, lo que puede resultar en una grave amenaza para los valores democráticos. Su texto se centra en el análisis del funcionamiento de las redes sociales desde las perspectivas de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt y de la teoría de la economía política de la comunicación.
Los autores se sirven del caso Cambridge Analytica, que desgranan cronológicamente, para describir cómo los datos de los usuarios de Facebook fueron empleados para diseñar herramientas con las que manipular a la opinión pública en dos ocasiones: el referéndum sobre el Brexit y las elecciones norteamericanas ganadas por Donald Trump en 2016. En ambos casos, gracias a las técnicas de análisis big data, se identificaron numerosos y múltiples segmentos de audiencia, de forma que los usuarios recibieron mensajes personalizados que influyeron en el debate público y en el sentido de su voto. Muchos de estos mensajes resultaron burdas manipulaciones y mentiras.
Partiendo de la definición de Douglas Kellner de la teoría crítica, los autores incorporan la dimensión política y académica a la hora de abordar el estudio de las interacciones sociales en las redes. Desde la perspectiva de la economía política, los autores desvelan las relaciones ocultas entre los poderes económicos, políticos y comunicativos presentes en el caso Cambridge Analytica, así como la convergencia entre el poder y la propiedad de las redes. Finalmente, apuntan a la necesidad de políticas públicas reguladoras y medidas de alfabetización mediática para la ciudadanía.
Donald Trump es también el principal protagonista del caso analizado por Jordi Busque y Pere Franch en el capítulo 10 del libro. El triunfo de la sinrazón en la era "Trump" es el título de un texto que presenta la teoría de la aguja hipodérmica como posible marco explicativo del poder de las redes sociales, que contribuyeron al ascenso político de Trump y posterior control de sus seguidores. El concepto hegemónico de la sociedad de masas que se impuso a principios del siglo pasado dibuja una sociedad homogénea, dispersa y sin grupos identitarios diferenciados. Sobre esta visión se construye la teoría de la aguja hipodérmica, que otorga a los medios un gran poder de propaganda en el convulso período de la primera mitad del siglo XX.
Esta teoría es resumida en cinco puntos y su validez es sometida a una nueva revisión en el actual ecosistema digital, en el que coexisten e interactúan medios y redes sociales. La llegada al poder de Estados Unidos de Donald Trump, investido en 2017, pone de manifiesto cómo las redes lograron imponer su impronta tras erosionar la confianza de la ciudadanía en los medios de comunicación tradicionales. Este elemento resulta crucial para el triunfo de la posverdad descrita en capítulos anteriores. Jordi Busque y Pere Franch explican cómo los mecanismos de control son radicalmente distintos a los pensados e imaginados a principios del siglo XX. Algoritmos, segmentación y personalización de los contenidos son herramientas que nos sumergen en burbujas ideológicas y culturales que nos aíslan, a la vez que limitan nuestra sociabilidad y erosionan nuestra capacidad para razonar y comprender una realidad compleja y diversa.
Estos diez capítulos nos ofrecen claros ejemplos sobre cómo más de un siglo de investigación en comunicación ha propiciado un robusto corpus de conocimiento en el que convergen distintas disciplinas científicas. Las diversas teorías y modelos que conforman la asignatura de Teoría de la Comunicación prueban su vigencia y complementariedad a la hora de explicar y comprender la complejidad de la comunicación en una sociedad globalizada, digitalizada e hiperconectada.
Finalmente, resulta indispensable la lectura del epílogo escrito por Juan Antonio Gaitán Moya, quien señala a la ciencia de la comunicación como nuevo paradigma social. El profesor Gaitán desvela que, gracias a la incorporación de investigadores formados específicamente en comunicación, existe una praxis social de la investigación que está aún por explorar. El autor nos ofrece un diagnóstico claro: la revolución epistemológica de la ciencia de la comunicación está en marcha, merced a los numerosos aportes de la investigación en comunicación a una teoría general del conocimiento, especialmente en el estudio de la sociedad de la información. Ahora bien, de acuerdo con Gaitán Moya, si queremos evitar los peligros descritos en varios de los capítulos anteriores, la ciencia de la comunicación debe plantearse el reto de construir un humanismo comunicacional que se imponga al totalitarismo y a la tiranía del control de los algoritmos, alejándose de intereses espurios y orientada al servicio de una ciudadanía mejor informada.
Otros autores, modelos y teorías de la comunicación han quedado fuera de La mirada mediática, que no pretende ser un compendio exhaustivo, sino un ejemplo sobre cómo el conocimiento en comunicación es indispensable para explicar y comprender la cultura y los fenómenos sociales.